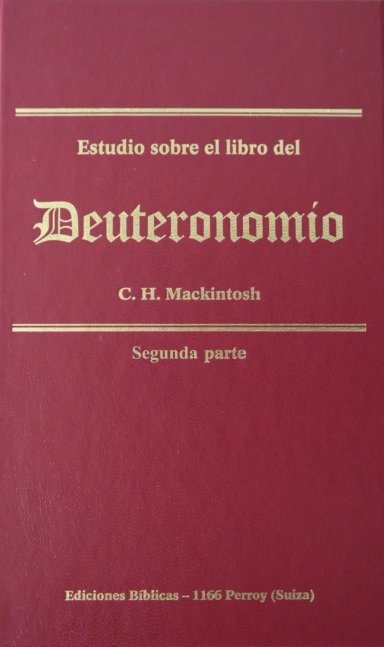Segundo discurso de Moisés - Dios gobierna a las naciones (continuación)
Los caminos de Dios para con las naciones
Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones… siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo; no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia” (v. 1-2).
Las primeras palabras del Salmo 101 nos vienen a la memoria cuando leemos la historia de los consejos de Dios para con las naciones relacionadas con el pueblo de Israel: “Misericordia y juicio cantaré”. Por un lado vemos el despliegue de la misericordia de Dios para con Israel, en virtud de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Por otro lado vemos la ejecución del juicio sobre las naciones a causa de su propia maldad. En el primer caso vemos la soberanía de Dios; en el segundo su justicia. En ambos resplandece la gloria divina. Todos los caminos de Dios, sean para misericordia o para juicio, son motivo de alabanza y su pueblo los celebrará eternamente. “Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos[.1 ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? pues solo tú eres santo; por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado” (Apocalipsis 15:3-4).
Este es el espíritu con que debemos considerar los caminos de Dios cuando obra como gobernante. Algunas personas se sienten contrariadas al leer al principio de este capítulo las directivas dadas a Israel respecto a los cananeos. Se dejan influir por un morboso y falso sentimentalismo en lugar de tener un juicio claro. Están convencidas de que un ser lleno de bondad y misericordia como Dios no puede ordenar a su pueblo que sacrifique a sus semejantes sin piedad.
Es evidente que los que así piensan no pueden afirmar con los santos del Apocalipsis 15:3: “Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones”, ni reconocen que él es
Rey de reyes y Señor de señores
(Apocalipsis 19:16).
No aprueban a Dios en su proceder, e incluso hasta lo juzgan. Se atreven a medir los actos gubernativos de Dios con una vara de criterio personal. Miden lo infinito con lo limitado. En otras palabras, juzgan a Dios con criterio propio (humano).
Es un craso error. No somos competentes para formular ningún juicio acerca de los caminos de Dios. Por consiguiente tal intento es el colmo de la presunción por parte de unos pobres mortales ignorantes. En el capítulo 7 de Lucas leemos: “La sabiduría es justificada por todos sus hijos” (v. 35). Recordemos esto e impongamos silencio a nuestros razonamientos pecaminosos. “Sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso; como está escrito: Para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando fueres juzgado” (Romanos 3:4).
¿Se halla usted perplejo en cuanto a este punto? Si es así, lea este hermoso pasaje que le será de gran ayuda: “Alabad a Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia… Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte, y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar Rojo en partes, porque para siempre es su misericordia; e hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia; y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar Rojo, porque para siempre es su misericordia… Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia; y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia; a Sehón rey amorreo, porque para siempre es su misericordia; y a Og rey de Basán, porque para siempre es su misericordia; y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia; en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia” (Salmo 136:1, 10-22).
Vemos aquí que: la muerte de los primogénitos de Egipto, la liberación de Israel, el paso a través del mar Rojo, la total destrucción del ejército de Faraón, y la matanza de los cananeos para dar sus tierras a Israel, demuestran la eterna misericordia de Jehová.2 Fue, es y será siempre así. Todo ha de redundar para la gloria de Dios. Recordemos esto y dejemos de lado todos nuestros falsos razonamientos. Es nuestro privilegio justificar a Dios en todos sus procedimientos. Inclinemos nuestras cabezas con santa adoración ante sus inescrutables juicios y descansemos con la tranquila seguridad de que todos sus caminos son justos. Es verdad que no los entendemos todos; esto sería imposible. Lo finito no puede comprender lo infinito. Por eso tantas personas están equivocadas. Razonan sobre los actos del gobierno de Dios sin considerar que esos actos son muy distantes de los límites de la razón humana, tanto como el Creador lo está de la criatura caída. ¿Qué razón humana podría sondear los profundos misterios de la providencia divina? ¿Por qué una ciudad poblada de hombres, mujeres y niños queda sepultada en una hora por una corriente de lava? No lo sabemos. Sin embargo, este suceso es uno de los miles registrados en la historia de la humanidad. Todos están fuera del alcance de las inteligencias más agudas. Observemos en las calles de nuestras ciudades y pueblos los millares de seres humanos que se agrupan viviendo en la miseria y en la mayor degradación moral. ¿Podemos explicarnos todo esto? ¿Por qué lo permite Dios? ¿Somos llamados a explicarlo? No nos corresponde discutir tales cuestiones. Y si en nuestra ignorancia y necedad nos ponemos a razonar y a especular sobre los inescrutables misterios del gobierno divino, solo podemos esperar una confusión completa. Caemos en manifiesta incredulidad.
- 1La traducción correcta es “Rey de las naciones”, como se lee en algunas versiones, en la Biblia de las Américas, por ejemplo. En las Escrituras nunca se llama a Cristo “Rey de los santos”.
- 2A muchos cristianos les cuesta interpretar y aplicar las expresiones de algunos salmos en los que se invoca el castigo de los malvados. Tal lenguaje sería, desde luego, impropio para un cristiano, puesto que se nos enseña a amar a nuestros enemigos, a hacer bien a los que nos aborrecen y a orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Pero debemos recordar que lo que es completamente inadecuado para la Iglesia de Dios (pueblo celestial, el cual se halla bajo la gracia) fue y será apropiado para Israel, un pueblo terrenal bajo el gobierno de Dios. Ningún cristiano podría pensar un solo instante en implorar venganza sobre sus enemigos o sobre el malvado. Sería una falta grosera. Debemos ser ejemplos vivos de la gracia de Dios hacia el mundo, a andar en las huellas de Jesús, el manso y humilde, a sufrir por la justicia. Ahora Dios está tratando al mundo con longánima misericordia. “Hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos” (Mateo 5:45). Éste debe ser nuestro modelo. Hemos de ser “perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto” (v. 48). Un cristiano que trate al mundo bajo el principio del justo juicio (según los Salmos), da una falsa idea de lo que es su Padre celestial. Niega su profesión cristiana. Pero, cuando la Iglesia abandone esta tierra, Dios obrará con justicia y juzgará a las naciones como hayan tratado a su pueblo Israel. Bien comprendido, este principio dará al lector la aplicación justa de los salmos proféticos.
No debe haber misericordia ni pacto con los cananeos
Los pensamientos ya expuestos permitirán al lector entender las primeras líneas de nuestro capítulo. Las naciones cananeas no debían hallar gracia a los ojos de Israel. Sus iniquidades habían alcanzado el punto culminante y para ellas solo quedaba la inflexible ejecución del castigo divino. “Las destruirás del todo; no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas; no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos; y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de Asera, y quemaréis sus esculturas en el fuego” (v. 2-5). Estas fueron las instrucciones dadas por Jehová a su pueblo. Eran claras y explícitas. No debían tener ni misericordia, ni pactar con los cananeos. Tampoco debían unirse a ellos, ni mantener vínculo de ninguna clase. Debían ejercer un juicio sin piedad con ellos.
Sabemos que lamentablemente Israel desobedeció muy pronto estas instrucciones. Tan pronto como pusieron sus pies en la tierra de Canaán hicieron alianza con los gabaonitas. El mismo Josué cayó en la trampa. Los vestidos andrajosos y el pan mohoso de aquellas gentes astutas engañaron a los príncipes de la congregación y los hicieron obrar de un modo contrario al mandamiento de Dios. Si se hubiesen dejado guiar por la autoridad de la Palabra, no habrían caído en el grave error de hacer alianza con personas a las que debieron haber exterminado. Pero al juzgar con sus propios ojos, tuvieron que sufrir las consecuencias.1 La obediencia absoluta es la mejor salvaguardia moral contra las astucias del enemigo. No hay duda de que el relato hecho por los gabaonitas era muy creíble. El aspecto de ellos le daba crédito a sus afirmaciones. Pero justamente nada de eso debería haber producido el menor efecto moral sobre el ánimo de Josué y de los príncipes del pueblo. Si tan solo hubiesen recordado la Palabra del Señor, seguramente no les hubiese producido ese efecto. Fallaron en eso. Razonaron acerca de lo que veían en lugar de obedecer lo que se les había ordenado. La razón nunca debe ser un guía para el pueblo de Dios. Tenemos que ser absolutamente dirigidos y gobernados por Su Palabra.
Este es un privilegio enorme al alcance del más sencillo y menos instruido de los hijos de Dios. La palabra, la voz y la mirada del Padre pueden guiar al menor y más débil miembro de su familia. Solo precisamos tener un corazón humilde y obediente. No hay necesidad de una gran inteligencia ni de vastos conocimientos; si así fuese, ¿qué sería de la gran mayoría de los cristianos? Si solo los ilustrados, los grandes pensadores y los clarividentes fueran capaces de descubrir los engaños del adversario, entonces la mayoría de nosotros deberíamos entregarnos a la desesperación.
Pero gracias a Dios no es así; en realidad sucede lo contrario. Al estudiar la historia del pueblo de Dios, en todos los tiempos podemos ver que la sabiduría, la instrucción o la cultura humanas se convierten en verdaderos lazos para sus poseedores. Son los instrumentos más eficaces en manos del enemigo si no guardan su debido lugar. ¿Quiénes han introducido la mayor parte de las herejías que han perturbado a la Iglesia de Dios siglo tras siglo? No han sido los hombres sencillos ni los incultos, sino los instruidos y los intelectuales. Y en el pasaje del libro de Josué que acabamos de citar, ¿quiénes hicieron alianza con los gabaonitas? ¿Fue acaso el pueblo? De ningún modo; fueron los príncipes de la congregación. Sin duda alguna todos cayeron en el engaño, pero fueron los príncipes quienes tomaron la iniciativa. Las cabezas, los guías de la asamblea, cayeron en la trampa del diablo por haber descuidado la Palabra de Dios.
“No harás con ellas alianza”. No hay mandamiento más claro que este. Los andrajos, los zapatos gastados y los panes enmohecidos de los gabaonitas, ¿podían alterar el alcance del mandato divino o anular la obligación de obedecer estrictamente a esta orden? Por cierto que no. Nada podrá justificar jamás la desobediencia a la Palabra de Dios. Si aparecen dificultades en el camino, si se nos presentan circunstancias que causan perplejidad o cosas que no estamos preparados para juzgar, ¿qué debemos hacer? ¿Razonar? ¿Apresurarnos a sacar conclusiones? ¿Obrar según nuestro propio criterio o guiados por cualquier criterio humano? En absoluto. ¿Qué hacer, entonces? Esperar en Dios, con paciencia, humildad y con fe. Él nos aconsejará y nos guiará.
Encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera
(Salmo 25:9).
Si Josué y los príncipes hubiesen obrado así, jamás habrían hecho alianza con los gabaonitas. Si el lector obra de este modo, también será librado de toda mala obra y preservado hasta el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
- 1A muchos cristianos les cuesta interpretar y aplicar las expresiones de algunos salmos en los que se invoca el castigo de los malvados. Tal lenguaje sería, desde luego, impropio para un cristiano, puesto que se nos enseña a amar a nuestros enemigos, a hacer bien a los que nos aborrecen y a orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Pero debemos recordar que lo que es completamente inadecuado para la Iglesia de Dios (pueblo celestial, el cual se halla bajo la gracia) fue y será apropiado para Israel, un pueblo terrenal bajo el gobierno de Dios. Ningún cristiano podría pensar un solo instante en implorar venganza sobre sus enemigos o sobre el malvado. Sería una falta grosera. Debemos ser ejemplos vivos de la gracia de Dios hacia el mundo, a andar en las huellas de Jesús, el manso y humilde, a sufrir por la justicia. Ahora Dios está tratando al mundo con longánima misericordia. “Hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos” (Mateo 5:45). Éste debe ser nuestro modelo. Hemos de ser “perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto” (v. 48). Un cristiano que trate al mundo bajo el principio del justo juicio (según los Salmos), da una falsa idea de lo que es su Padre celestial. Niega su profesión cristiana. Pero, cuando la Iglesia abandone esta tierra, Dios obrará con justicia y juzgará a las naciones como hayan tratado a su pueblo Israel. Bien comprendido, este principio dará al lector la aplicación justa de los salmos proféticos.
Israel, pueblo santo
En el versículo 6 de este capítulo Moisés expone ante el pueblo la razón moral por la cual debían permanecer completamente separados de los cananeos y exterminarlos. “Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios; Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra”.
El principio expuesto aquí es muy importante. ¿Por qué Israel debía mantenerse completamente separado de los cananeos y rehusar firmemente cualquier alianza con ellos? ¿Por qué debían demoler sus altares, quebrar sus estatuas, destruir sus imágenes y quemar sus esculturas? Sencillamente porque Israel era un pueblo santo. ¿Y quién lo había constituido en un pueblo santo? Jehová. Él lo había escogido y amado, lo había redimido y apartado para sí. Por eso tenía todo el derecho de prescribirle cómo debía ser y cómo debía actuar.
Sed santos, porque yo soy santo
(1 Pedro 1:16).
De ninguna manera esta orden estaba basada sobre el principio de: “No te acerques a mí, porque soy más santo que tú” (Isaías 65:5). Israel no era mejor que las otras naciones. Esto es evidente por lo que dicen los versículos 7 y 8 del capítulo que estamos considerando: “No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos; sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón rey de Egipto”.
¡Qué palabras tan apropiadas para Israel! ¡Cuán saludables y necesarias! Ellos debían recordar que toda la dignidad, los privilegios y bendiciones no se debían a lo que eran –a su propia bondad o grandeza–, sino sencillamente al hecho de que Jehová los había amado y había querido identificarse con ellos en su infinita bondad y gracia soberana. En virtud del pacto hecho con sus padres, esto fue “ordenado en todas las cosas, y será guardado” (2 Samuel 23:5). Era este un antídoto divino contra todo orgullo y autosuficiencia, y también la base sólida de su felicidad y seguridad moral. Todo descansaba sobre la eterna estabilidad de la gracia de Dios, por lo tanto cualquier jactancia humana debía quedar excluida. “En Jehová se gloriará mi alma; lo oirán los mansos, y se alegrarán” (Salmo 34:2).
A Dios no le agrada que nadie se gloríe en su presencia. Debemos descartar toda pretensión humana. Él apartará la soberbia de cualquier persona. Israel debía recordar su origen y su verdadero estado “de servidumbre” en Egipto. Era “el más insignificante de todos los pueblos”. No debía existir en ellos ni orgullo ni jactancia. Desde ningún punto de vista Israel era mejor que las naciones circundantes. Por lo tanto, solo podía explicar su posición y grandeza moral mediante el gratuito amor de Dios y Su fidelidad al juramento hecho a sus padres.
No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad
(Salmo 115:1).
“Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones; y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo; y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago” (v. 9-10).
Aquí tenemos dos realidades muy importantes. Una expone el rico consuelo y precioso aliento para todo aquel que ama verdaderamente a Dios. La otra manifiesta la más intensa solemnidad para todo el que aborrece a Dios. Los que aman realmente a Dios y guardan sus mandamientos pueden contar con su infalible fidelidad y tierna misericordia en cualquier tiempo y circunstancia. “A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados” (Romanos 8:28). Si por la gracia infinita el amor de Dios mora en nuestros corazones y su temor está ante nuestros ojos, podemos avanzar con buen ánimo y gozosa confianza, seguros de que todo irá bien. “Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios; y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de él” (1 Juan 3:21-22).
Esta es una grande y eterna verdad, tanto para Israel como para la Iglesia. Las dispensaciones no hacen diferencia en cuanto a este tema. Si estudiamos el capítulo 7 de Deuteronomio o el tercer capítulo de 1 Juan, aprenderemos la misma verdad práctica: que Dios se deleita en aquellos que le temen, lo aman y guardan sus mandamientos. El amor y el legalismo no tienen nada en común; el uno está tan distante del otro como lo están los polos. “Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos” (1 Juan 5:3). El fundamento y el carácter de nuestra obediencia son lo opuesto del legalismo. Hay creyentes que cuando se les insta a obedecer suelen exclamar: Esto es «legalismo», puro «legalismo», pero lamentablemente están equivocados. Si se enseñara que por nuestra obediencia podemos alcanzar una posición alta y una relación como hijos de Dios, entonces verdaderamente podrían llamarnos legalistas. Lo repetimos, si aplicamos tal epíteto a la obediencia cristiana, es un deplorable error moral. La obediencia jamás precede a la filiación; pero la filiación o la relación de hijo siempre debe estar seguida por la obediencia.
El gobierno de Dios sobre aquellos que lo aborrecen
Ya que estamos tratando este asunto, llamaremos la atención del lector sobre dos pasajes del Nuevo Testamento que no son correctamente entendidos por muchas personas. En el capítulo 5 de Mateo leemos: “Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; para que seáis hijos (υἱοὶ) de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos… Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto” (v. 43-48).
A juicio de algunos, este pasaje parece enseñar que la relación de hijo puede lograrse por seguir cierta línea de conducta; pero no es así. Se trata de acomodarse moralmente al carácter y a los pensamientos de nuestro Padre. En la vida diaria a menudo oímos la siguiente expresión: «Si usted no obra de tal manera, no será hijo de su padre». Es como si nuestro Señor hubiera dicho: «Si queréis ser hijos de vuestro Padre celestial, debéis obrar en gracia para con todos, porque esto es lo que él hace». En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, leemos: “Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso” (v. 17-18). No se trata aquí de la filiación íntima formada por la voluntad divina, sino del público reconocimiento de nuestra posición de hijos como resultado de nuestra separación del mal.
Conviene que el lector comprenda bien esta importante distinción. Es de gran valor práctico. No llegamos a ser hijos por separarnos del mundo.
Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús
(Gálatas 3:26).
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad (o autoridad) de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios
(Juan 1:12-13).
Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad
(Santiago 1:18).
Nos convertimos en hijos de Dios por el nuevo nacimiento, el cual –gracias sean dadas a Dios– es una operación divina desde el principio hasta el fin. ¿Qué tuvimos que hacer en nuestro nacimiento natural? Nada. Y ¿qué nos corresponde hacer en nuestro nacimiento espiritual? Absolutamente nada. Ningún tipo de obras, simplemente debemos creer en Jesús.
Pero recordemos que Dios solo puede reconocer públicamente a los que, por gracia, procuran andar de una manera aceptable y digna de hijos e hijas del Señor Todopoderoso, identificándose a sí mismo con ellos. Si nuestra conducta es inconsecuente con la naturaleza de Dios, si andamos mezclados con toda clase de cosas malas, si entablamos relaciones en yugo desigual con los infieles, ¿cómo podemos esperar que Dios nos reconozca como hijos suyos? En Hebreos 11 se habla de aquellos que confesaban ser “extranjeros y peregrinos sobre la tierra”. Claramente daban a entender que buscaban una patria, “por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos” (Hebreos 11:13-14, 16). Él podía identificarse públicamente con ellos y reconocerlos como suyos.
Lector, pensemos seriamente en esta gran cuestión práctica. Examinemos honestamente nuestra conducta. Averigüemos sinceramente si estamos unidos en “yugo desigual con los incrédulos” en algún área. Si así fuese, prestemos mucha atención a las palabras: “Salid de en medio de ellos, y apartaos… y no toquéis lo inmundo” (2 Corintios 6:14, 17). Puede ocurrir que la obediencia a este santo mandamiento nos exponga a ser acusados de fanáticos, estrechos de criterio, intolerantes y orgullosos. Se nos dirá que no debemos juzgar a los demás ni pretender ser más santos o mejores que ellos. Para toda esta serie de consideraciones tenemos una respuesta muy sencilla y concluyente: es el expreso mandamiento de Dios. Él nos dice que nos separemos, que salgamos, que no toquemos lo inmundo; y todo ello a fin de recibirnos y reconocernos como hijos suyos. Esto debe bastarnos. Que la gente piense o diga de nosotros lo que quiera, que nos llame como quiera, Dios se ocupará de ellos tarde o temprano. Si queremos ser recibidos y reconocidos por Dios, debemos separarnos de los incrédulos. Si los creyentes andan mezclados con los que no creen, ¿cómo podrán ser conocidos o distinguidos como hijos del Señor Todopoderoso?
Tal vez se nos argumente: «¿Cómo hemos de reconocer a los incrédulos? Todos profesan ser cristianos y pertenecer a Cristo, no estamos rodeados de paganos o de judíos incrédulos. ¿Cómo, pues, juzgar? Era algo fácil de hacer en los primeros días del cristianismo, cuando el apóstol escribió su carta a la asamblea de Corinto. La línea de demarcación era tan clara como un rayo de sol, allí estaban las tres clases: el judío, el gentil y la Iglesia de Dios. Pero ahora todo ha cambiado; vivimos en un país cristiano, bajo un gobierno cristiano, estamos rodeados de cristianos y, por lo tanto, el texto de 2 Corintios 6 no puede aplicarse a nosotros. Aquel texto era apropiado para la Iglesia del principio, cuando acababa de separarse del judaísmo, por un lado, y del paganismo, por otro; pero aplicar tal precepto en esta época de la historia de la Iglesia es imposible».
A los que sostienen este criterio vamos a formularles unas preguntas muy sencillas: ¿Ha llegado la Iglesia a una etapa de su historia en la que ya no necesita el Nuevo Testamento como guía y autoridad? ¿Hemos alcanzado ya una línea que represente el más allá de la Santa Escritura? Si es así, ¿qué hemos de hacer? ¿Adónde hemos de dirigir nuestras miradas en busca de dirección? Si admitimos que el texto de 2 Corintios 6 no es aplicable actualmente a los cristianos, ¿qué garantía tendríamos de que otros textos o porciones del Nuevo Testamento puedan tener aplicación para nosotros?
La Escritura fue dada a la Iglesia de Dios en su conjunto y a cada miembro de ella en particular. Por consiguiente, mientras la Iglesia permanezca en la tierra, la Escritura se aplica a ella. Dudar de esto es una manifiesta contradicción a las palabras del inspirado apóstol quien nos dice que la Santa Escritura nos puede hacer sabios “para la salvación”, esto es, sabios hasta el día de la gloria, porque tal es la fuerza de la palabra “salvación” en 2 Timoteo 3:15.
No necesitamos una nueva luz, ni una nueva revelación; poseemos “toda la verdad” en las páginas de nuestra preciosa Biblia. ¡Gracias a Dios por ello! No necesitamos la ciencia ni la filosofía para hacernos sabios. La verdadera ciencia y la sana filosofía en nada disminuyen el testimonio de la Santa Escritura, no pueden añadirle nada y tampoco la contradicen. Cuando los incrédulos nos hablan de “progreso”, de “desenvolvimiento”, de la “luz de la ciencia”, apoyémonos con confianza y tranquilidad en las preciosas palabras “toda la verdad”, “sabio para la salvación”. Es imposible ir más allá. ¿Qué puede compararse a “toda la verdad”? ¿Qué más necesitamos para ser sabios hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo?
Además, recordemos que no se ha efectuado ningún cambio en las posiciones relativas a la Iglesia y al mundo. Hoy es lo mismo que hace veinte siglos, cuando nuestro Señor dijo que su pueblo no era del mundo, como Él tampoco era del mundo (Juan 17). El mundo siempre es el mundo. Habrá podido modificar su aspecto en algún sentido, pero su verdadero carácter, su espíritu y sus principios no han cambiado. Por eso es tan malo hoy como lo fue cuando Pablo escribió su epístola a la iglesia de Corinto, en la que los cristianos se unían en “yugo desigual con los incrédulos”. No podemos pasar por alto este hecho, ni desprendernos de nuestra responsabilidad al respecto, o resolver la dificultad diciendo: “No debemos juzgar a los demás”. Estamos obligados a juzgar. Si rehusamos hacerlo, rehusamos obedecer, ¿y no es esto una franca rebeldía? Dios dice: “Salid de en medio de ellos, y apartaos”. Y si replicamos: «No debemos juzgar», ¿qué posición tenemos? El hecho es que se nos ordena claramente que juzguemos. “¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará” (1 Corintios 5:12-13).
No seguiremos considerando estas razones. Creemos que el lector reconocerá la aplicación directa del pasaje citado al principio a sí mismo. Es tan claro como preciso: llama al pueblo de Dios a salir, a mantenerse separado y a no tocar lo inmundo. Esto es lo que Dios exige de su pueblo para reconocerlo como suyo. El más profundo y sincero deseo de nuestros corazones debe ser atender a su voluntad llena de gracia respecto a este punto, sin tener en cuenta lo que el mundo pueda pensar de nosotros. Algunos creyentes temen ser acusados de intransigentes y fanáticos, pero ¡cuán poco importa a un corazón verdaderamente consagrado lo que los hombres digan de él! El pensamiento humano cambia en un instante. Cuando estemos ante el tribunal de Cristo, cuando estemos en el pleno resplandor de la gloria, ¿qué podrá importarnos que los hombres nos consideren como personas de criterio estrecho o amplio, fanáticas o liberales? Y ¿qué nos importa en la actualidad? Nada, en absoluto. Nuestro objetivo primordial debe ser obrar y comportarnos de tal modo que seamos agradables a Aquel que nos hizo “aceptos”. ¡Que así sea para el que esto escribe, para el que lee y para todo miembro del cuerpo de Cristo!
Volvamos ahora a la importante y muy solemne verdad expuesta en el versículo 10 de nuestro capítulo. “Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago”. Si el versículo 9 anima a los que aman a Dios a guardar sus mandamientos, el versículo 10 hace una seria advertencia a los que lo aborrecen.
Vendrá el día en que Dios tratará personalmente, cara a cara, con sus enemigos. Cuán terrible es pensar que alguien pueda aborrecer a Dios, aborrecer a Aquel que es “luz” y “amor”, la fuente del bien, el autor y dador de todo don perfecto, el Padre de las luces; a Aquel cuya bondadosa mano suple las necesidades de todo ser viviente, que oye los graznidos del polluelo del cuervo y apaga la sed del asno salvaje; al infinitamente bueno, al único sabio, al Dios perfectamente santo, Señor de toda fuerza y potestad, Creador de los términos de la tierra y Aquel que tiene poder para echar juntamente el cuerpo y el alma en el infierno.
Pensemos por unos momentos en lo que es aborrecer a un Ser como Dios; sabemos que quienes no lo aman, forzosamente lo menosprecian. Mucha gente no lo cree así; son pocos los que están dispuestos a reconocerse a sí mismos como aborrecedores de Dios. Pero no existe un terreno neutro en esta importante cuestión; estamos a favor o en contra de Dios; en general, los hombres no tardan en mostrar cuál es su bandera. A menudo sucede que la profunda enemistad que se alberga en el corazón se manifiesta con palabras de odio hacia su pueblo, su Palabra, su culto y su servicio. Cuán a menudo oímos expresiones como: «Aborrezco a la gente religiosa». «Odio toda hipocresía». «No soporto a los predicadores». Pero en verdad es a Dios mismo a quien aborrecen. “Los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden” (Romanos 8:7). Y esta enemistad se expone cuando se trata de personas o cosas relacionadas con Dios. En lo profundo de todo corazón incrédulo anida la más clara enemistad contra Dios. Todo hombre en su estado natural aborrece a Dios.
Ahora bien, Dios declara que él no se “demora con el que le odia, en persona le dará el pago”. Esta es una verdad muy solemne, a la cual deberíamos prestarle gran atención. A los hombres no les agrada oírla; muchos aparentan y profesan no creerla. Quisieran persuadirse y convencer a los demás de que Dios es demasiado bueno, benévolo, misericordioso y benigno como para tratar a sus criaturas con severidad. Olvidan que los caminos gubernativos de Dios son tan perfectos como sus designios de gracia. Se imaginan que el gobierno de Dios pasará por alto o tratará ligeramente al mal y a los malhechores.
Esta es una equivocación fatal que tarde o temprano producirá frutos dolorosos. Es verdad que Dios –bendito sea su nombre, merced a su gracia soberana y misericordiosa– puede perdonar nuestros pecados, borrar nuestras transgresiones, cubrir nuestras culpas, justificarnos perfectamente y llenar nuestros corazones con el Espíritu de adopción (Romanos 8:15). Pero este es un asunto completamente diferente. Es la gracia reinando
por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro
(Romanos 5:21).
Es Dios, en su admirable amor, proporcionando justicia al pobre y culpable pecador que merecía el infierno. Este sabe, siente y reconoce que no tiene ninguna justicia propia y que jamás podría alcanzarla por sí mismo. Dios, en su infinito amor, ha hallado un medio por el cual puede ser justo y justificar a todo pecador que sencillamente cree y confía en Jesús.
Pero, ¿cómo logró esto? ¿Pasando por alto el pecado, como si no fuese nada grave? ¿Atenuando los derechos del gobierno divino, rebajando la norma de la santidad divina o cercenando la dignidad, severidad y majestad de la ley? No, todo lo contrario. Esta fue la manifestación más solemne del odio de Dios contra el pecado, de su implacable propósito de condenarlo y de castigarlo eternamente. Fue la vindicación más gloriosa del gobierno divino, la exposición más perfecta de la medida de la santidad divina, de su verdad y de su justicia. La ley fue gloriosamente vindicada y completamente engrandecida por ese bendito plan de redención, trazado, ejecutado y revelado por la eterna Trinidad. Trazado por el Padre, ejecutado por el Hijo y revelado por el Espíritu Santo.
Si queremos ver en toda su realidad el gobierno de Dios, su ira contra el pecado y el verdadero carácter de su santidad, debemos contemplar la cruz. Prestemos atención al clamor angustioso que surgió del corazón del Hijo de Dios y que rasgó las negras sombras del Calvario: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” (Salmo 22:1; Mateo 27:46; Marcos 15:34). Tal pregunta nunca se había formulado antes, como tampoco se ha formulado después, ni se repetirá jamás. No, nunca podrá formularse de nuevo. Ya sea que consideremos a Aquel que la hizo, o a Aquel a quien fue dirigida, o la respuesta misma, aquella pregunta permanece única en los anales de la eternidad. La cruz es la demostración del odio que Dios siente por el pecado, como también es la expresión de su amor por el pecador. Es el fundamento imperecedero del trono de la gracia, la base de la divina justicia sobre la cual Dios puede perdonar nuestros pecados y constituirnos perfectamente justos en un Cristo resucitado y glorificado.
Pero si los hombres desprecian todo esto y persisten en su odio contra Dios, y además hablan de que es demasiado bueno y benévolo para castigar a los malos, ¿qué les sucederá? “El que no obedece (rehúsa creer) al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él” (Juan 3:36, V. M.)1. ¿Podríamos creer, aunque fuera por un momento, que un Dios justo que ha ejecutado el castigo sobre su Hijo unigénito –su amado, su eterna delicia– para llevar nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, permita al pecador no arrepentido escapar del castigo? Jesús, el Hombre inmaculado, santo y perfecto (el único Hombre perfecto que pisó este mundo) sufrió por los pecados, el justo por los injustos, ¿y habrán de ser salvos, bendecidos y llevados al cielo los obstinados pecadores que no quieren arrepentirse, los incrédulos y los que aborrecen a Dios? ¿Afirmaríamos esto so pretexto de que Dios es demasiado benévolo y bueno para castigar a los pecadores eternamente? Mientras Dios tuvo que entregar, abandonar y castigar a su amado Hijo para salvar a su pueblo de sus pecados, ¿podrán los rebeldes, los impíos y los que lo menosprecian ser salvos con sus pecados? ¿El Señor Jesucristo murió sin ningún objetivo? Dios el Padre, ¿lo expuso a la aflicción y escondió de él su rostro sin necesidad? ¿Para qué padeció los horrores del Calvario entonces? ¿Por qué hubo tres horas de tinieblas? ¿Para qué el angustioso lamento: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”. ¿Para qué todo esto si los pecadores pueden llegar al cielo sin necesidad de ello?
¡Qué locura inconcebible! ¡Hasta dónde puede llegar la credulidad de los hombres con tal de no creer la verdad de Dios! La pobre y oscura inteligencia humana pretenderá creer el absurdo más monstruoso a fin de tener una excusa para rechazar la clara enseñanza de la Escritura. Lo que los hombres jamás pensarían atribuir a un buen gobierno humano, no vacilan en atribuirlo al gobierno del único sabio, verdadero y justo Dios. ¿Qué pensaríamos de un gobierno que no pudiera o no quisiera castigar a los malhechores? ¿Quisiéramos vivir bajo tal gobierno? ¿Qué pensaríamos de un gobierno que por ser tan benévolo, indulgente y de corazón apacible no pudiera permitir que los criminales fuesen castigados según la ley? ¿Quién querría vivir en un país así?
Lector, ¿no ve cómo este único versículo echa por tierra todas las teorías y los argumentos que los hombres en su necedad e ignorancia han propuesto respecto al gobierno divino? “Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel… que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo; y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago”.
¡Oh, si los hombres tan solo desearan escuchar la voz de Dios! ¡Si quisieran creer sus advertencias tan claras, enfáticas y solemnes en cuanto a la ira venidera, al juicio y al castigo eterno! ¡Si en vez de procurar persuadirse a sí mismos y a otros de que no hay infierno, ni gusano roedor que no muere, ni fuego inextinguible, ni tormento eterno, escucharan a Dios! ¡Si antes de que sea demasiado tarde, buscaran el refugio que les presenta el Evangelio! Esto sería verdadera sabiduría. Dios declara que dará el pago a los que lo aborrecen. ¡Cuán terrible es el solo pensamiento de tal pago! ¿Quién podrá soportarlo? El gobierno de Dios es perfecto, por lo tanto es imposible que deje sin castigo al mal. Nada puede ser más claro que esto. Toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo expone de forma tan clara y contundente que es el colmo de la locura que los hombres intenten discutir el asunto. Es más sabio y seguro creer en Jesús y así huir de la ira venidera, que negar que venga o que su duración sea eterna. Es completamente inútil intentar razonar en contra de la verdad de Dios. Toda palabra de Dios permanecerá para siempre. Si comparamos el gobierno de Dios en relación con su pueblo Israel y con los cristianos actualmente, ¿pasó por alto el mal en la antigüedad? No, al contrario, a menudo usaba su vara de castigo, precisamente porque Israel era su pueblo, como lo dijo por medio de su profeta Amós: “Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra; por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades” (Amós 3:1-2).
- 1El pasaje de Juan 3:36 es de gran importancia. No solo expone la gran verdad que todos los que creen en el Hijo de Dios tienen el privilegio de poseer la vida eterna, sino que además corta de raíz dos grandes herejías, a saber, el universalismo y el aniquilacionismo. Los universalistas creen que, al final, todos serán restaurados y bendecidos. Mas no es así, nuestro pasaje dice claramente que los que no obedecen (creen) al Hijo, no verán “la vida”. Los aniquilacionistas afirman que todos los que no pertenecen a Cristo, perecerán como bestias. Tampoco es así, porque “la ira de Dios está” sobre los desobedientes. La ira “permanente” y el aniquilamiento son cosas totalmente incompatibles. Es imposible conciliarlas. Es interesante e instructivo observar la diferencia entre las expresiones “el que cree” y “el que rehúsa creer”. Ellas muestran los dos lados del tema de la fe.
El gobierno de Dios sobre su propia casa
El mismo principio se aplica a los cristianos en la actualidad. La primera epístola de Pedro dice: “Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador?” (cap. 4:17-18).
Dios disciplina a los suyos porque son suyos, y “para que no seamos condenados con el mundo” (1 Corintios 11:32). A los hijos de este mundo se les permite seguir su camino, pero su día está llegando, día negro y abrumador, día de juicio y de castigo inexorable. Los hombres podrán dudar, argumentar y razonar, pero la Escritura es clara y enfática. Dios “ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó” (Hechos 17:31). El día del juicio, cuando Dios dé al hombre personalmente su pago, se acerca.
Es muy edificante observar de qué modo Moisés, ese amado y honroso siervo de Dios, guiado por el Espíritu Santo, pone las grandes y divinas realidades del gobierno de Dios ante la conciencia de la congregación. Oigamos de qué modo suplica y exhorta: “Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos, y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos; no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad; y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios; no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo” (v. 11-16).
¡Qué exhortación tan poderosa! ¡Cuán conmovedora! Nótense los dos grupos de ideas. Israel debía oír, guardar y hacer; Jehová debía amar, bendecir y multiplicar. ¡Ah!, pero Israel triste y vergonzosamente faltó a lo que Dios pedía de él, bajo la ley y bajo su gobierno. Por eso, en vez de amor, bendición y crecimiento hubo juicio, maldición, esterilidad, dispersión y desolación.
Gracia y misericordia por parte de Dios
Pero, ¡bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo! Si bien Israel fracasó bajo la ley y el gobierno del Señor, Dios no ha fracasado en administrar su rica y soberana gracia y su preciosa misericordia. Guardará el pacto y la misericordia que juró a sus padres. No dejará sin cumplir ni una jota, ni una tilde de sus promesas. Llevará a cabo todas sus promesas de gracia. Aunque no pueda hacerlo en virtud de la obediencia de Israel, lo hará por la sangre del pacto eterno, la preciosa sangre de Cristo, el Hijo eterno. ¡Gloria y honra a su Nombre sin par!
Sí, lector, el Dios de Israel no puede permitir que una sola de sus promesas caiga en tierra. ¿Qué sería de nosotros si lo hiciera? ¿Qué seguridad, qué descanso, qué paz podríamos tener si el pacto de Dios con Abraham fallara aunque solo fuera en un punto? Es verdad que Israel ha perdido todo derecho. Si se tratara de prerrogativa carnal, Ismael y Esaú podrían alegar prioridad. Si fuera cosa de la obediencia a la ley, el becerro de oro y las tablas de piedra quebradas podrían contar una triste historia. Si se tratara de gobierno en virtud del pacto hecho junto a Moab, los hijos de Israel no podrían alegar excusa alguna.
Mas Dios siempre ha sido y será el mismo a pesar de la lamentable infidelidad de Israel.
Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios;
(Romanos 11:29)
de ahí, pues, que “todo Israel será salvo” (Romanos 11:26). Dios ciertamente hará honor al juramento que hizo a Abraham, a pesar de todo el fracaso y la ruina de su simiente. Estemos plenamente convencidos de ello, pese a que se pueda decir lo contrario. Israel será restaurado, bendecido y multiplicado en su propia amada y santa tierra. Descolgarán sus arpas de las ramas de los sauces y bajo la apacible sombra de sus vides e higueras, cantarán las sublimes alabanzas de su amante Salvador y Dios, durante el día de reposo milenario que les espera. Tal es el invariable testimonio de la Escritura, el que debe mantenerse en su integridad y cumplirse en sus mínimos detalles para la gloria de Dios y sobre la base de su pacto perpetuo.
Volvamos a nuestro capítulo cuyos últimos versículos requieren especial atención. Es conmovedor y bello al mismo tiempo observar cómo Moisés procura animar el corazón del pueblo con respecto a las naciones de Canaán. Comprende sus temores y procura disiparlos.
“Si dijeres en tu corazón: Estas naciones son mucho más numerosas que yo; ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas; acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto; de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó; así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco; no podrás acabar con ellas en seguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y él las quebrantará con grande destrozo, hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo; nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego; no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios; y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema; del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema” (v. 17-26).
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
El gran remedio contra todos los temores derivados de la incredulidad consiste en fijar los ojos en el Dios vivo; de ese modo el corazón se eleva sobre las dificultades de cualquier naturaleza. De nada sirve negar que existen dificultades e influencias adversas de toda clase. Esto no daría consuelo ni ánimo al corazón abatido. Al hablar de pruebas y dificultades, algunas personas adoptan un estilo que tiende a demostrar, no su conocimiento práctico de Dios, sino su profunda ignorancia de las realidades rigurosas de la vida. Quieren persuadirnos de que es un error sentir las pruebas, las penas y las dificultades del camino. Sería como decir que no deberíamos tener una cabeza sobre los hombros o un corazón en el pecho. Estas personas no saben consolar a los abatidos. Son meros teóricos visionarios, incapaces de comprender a las almas que pasan por conflictos o que luchan con las dificultades de la vida diaria.
¿De qué modo procuró Moisés animar los corazones de sus hermanos? “No tengas temor”, les dice; pero ¿por qué? No era porque no hubiera enemigos, dificultades y peligros, sino porque “Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible”. Aquí está el verdadero consuelo y aliento; los enemigos estaban en frente, pero Dios es el recurso seguro. Fue así como Josafat, acosado por el enemigo, procuró animarse y animar a sus hermanos: “¡Oh Dios nuestro! ¿No los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros; no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos” (2 Crónicas 20:12).
Ese es el precioso secreto. Los ojos descansan en Dios, su poder interviene y todo está establecido.
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
(Romanos 8:31).
Moisés se esforzó, por medio de su precioso ministerio, en hacer desaparecer los temores que se levantaban en el corazón de Israel. “Estas naciones son mucho más numerosas que yo” (v. 17), sí, pero no son más fuertes que el “Dios grande y temible”. ¿Qué naciones podrían permanecer delante de Él? Todas tenían una terrible cuenta que rendir a causa de sus incontables pecados; su iniquidad rebosaba; el tiempo de la ira había llegado y el Dios de Israel iba a echarlas de delante de su pueblo.
De ahí que Israel no tenía necesidad de temer el poder del enemigo. Jehová se encargaría de todo. Pero había algo mucho más terrible a lo que sí debía temer: la influencia engañadora de su idolatría. “Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego” (v. 25). «¡Qué!» –pudieron pensar– «¿hemos de destruir el oro y la plata que adornan estas imágenes? ¿No podría convertirse en algo útil? ¿No es una lástima destruir lo que tiene tanto valor? Admitimos que se quemen las imágenes, pero ¿por qué no reservar el oro y la plata?».
¡Ah!, nuestro pobre corazón siempre está dispuesto a objetar de ese modo. Así es cómo muchas veces nos engañamos a nosotros mismos cuando nos vemos obligados a juzgar y a abandonar lo malo. Queremos convencernos de que podemos hacer alguna reserva, que nos es permitido escoger y hacer alguna distinción. Estamos dispuestos a abandonar una parte de lo malo, pero no su totalidad. Estamos dispuestos a quemar la madera del ídolo, pero reservando el oro y la plata.
¡Fatal engaño! “No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios”. Todo debe ser abandonado y destruido. Retener un átomo del mal es caer en el lazo del diablo; si nos ligamos al mal, aunque sea muy apreciado por los hombres, será abominable a los ojos de Dios.
Notemos y consideremos los últimos versículos de nuestro capítulo. Introducir una abominación en casa es hacernos abominables. ¡Cuán solemne! ¿Lo comprendemos claramente? ¡El que introdujo en su casa una abominación, se hizo anatema como esa cosa!
Quiera el Señor guardar nuestros corazones, separándolos del mal y haciéndolos fieles y leales a Él.