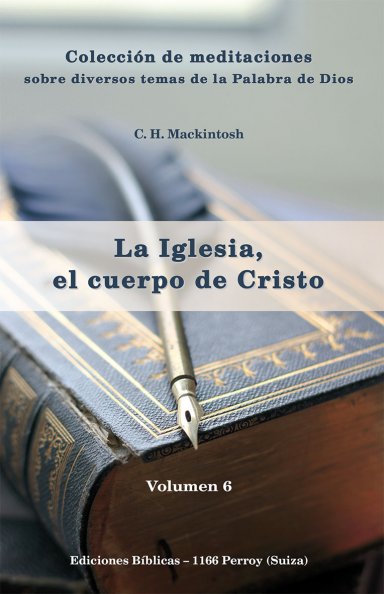Introducción
Dios tiene una Iglesia en el mundo. Así como antaño había una “congregación en el desierto” (Hechos 7:38), hay hoy una Iglesia que pasa por este mundo como Israel pasaba por el desierto. Israel no era del desierto, sino que pasaba a través de él; la Iglesia de Dios no es del mundo (Juan 17:16): no hace más que atravesarlo. Hay actualmente en la tierra “un Cuerpo”, en el que habita el Espíritu, unido a Cristo, la Cabeza. Esa Iglesia, ese Cuerpo, está constituido por todos los que creen verdaderamente en el Hijo de Dios, y que están unidos en virtud del gran hecho de la presencia del Espíritu Santo. No se trata de una opinión, o de cierta idea que pueda aceptar o no a gusto de cada cual. Es un hecho divino. Que quiera o no quiera aceptarse, no deja por eso de ser una gran verdad. La Iglesia es un cuerpo que existe, y nosotros somos miembros de él si somos creyentes. No podemos evitar serlo ni ignorarlo; estamos actualmente en esta relación, habiendo sido bautizados en un cuerpo por el Espíritu Santo (1 Corintios 12:13). Este Cuerpo, la Iglesia, está organizado por el Espíritu Santo y sostenido por su Cabeza viviente, por medio del Espíritu y por la Palabra, según leemos: “Porque ninguno aborreció jamás su propia carne; antes la sustenta y regala como también Cristo a la Iglesia” (Efesios 5:29).
Existe, pues, hoy, una Iglesia en la tierra como en otro tiempo hubo un campamento en el desierto. Y así como Dios estaba presente en aquel campamento para suplir todas las necesidades del pueblo, de igual modo ahora está presente en la Iglesia para gobernarla, para dirigirla en todo, según está escrito: “En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu” (Efesios 2:22). Esto es enteramente suficiente. Solo nos falta acogernos, por una fe sencilla, a esta gran realidad. El nombre de Jesús responde a todas nuestras necesidades, como responde también a la salvación del alma. “Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mateo 18:20). ¿Ha dejado esto de ser verdad? ¿O bien, la presencia de Cristo no basta ya a su Iglesia? ¿Tenemos necesidad de trazar planes y realizar obras de todo tipo, procedentes de nosotros mismos, en asuntos de la Iglesia? No más de lo que necesitamos para la salvación del alma. ¿Qué le decimos al pecador? ¡Confía en Cristo! ¿Qué le decimos al salvo o al creyente? ¡Confía en Cristo! ¿Qué decimos a una iglesia de creyentes, sea pequeña o numerosa? ¡Confíen en Cristo! Él todo lo puede. No hay nada que le sea difícil o que no pueda hacer. El tesoro de sus dones y sus gracias no se ha agotado, y puede proporcionar hoy dones para el ministerio: levantar evangelistas, pastores y maestros (Efesios 4:11).
Cristo basta para todo, a pesar de nuestras caídas, de toda nuestra ruina y de nuestra infidelidad. Él ha mandado al Espíritu Santo, el bendito Paráclito, para habitar con los redimidos, en medio de ellos, para formar juntamente con ellos un solo cuerpo, y para unirlos a su Cabeza viviente en los cielos. Este Espíritu es el poder de la unidad, de la comunión, del ministerio y de la adoración. Él no nos ha abandonado ni nos abandonará jamás. Solo debemos confiar en él y dejarle obrar. Guardémonos cuidadosamente de todo lo que pudiera tender a dificultar su obra y contristarle (1 Tesalonicenses 5:19; Efesios 4:30). Reconozcamos su lugar de preeminencia en la Iglesia y entreguémonos en todo a su dirección y autoridad.