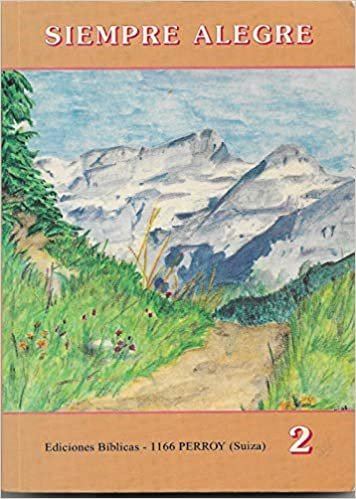La excursión de la escuela
–Mamá, para dentro de ocho días la escuela ha organizado una excursión. ¿Me permites que vaya yo también? –le gritó Víctor, de doce años, a su madre, antes de llegar a su hogar, una casita rodeada de vides.
La madre vino a su encuentro, le acarició la cabeza llena de rulos y le contestó lentamente: –No sé, Víctor, ¿cuánto cuesta?
Por la cara recién alegre y radiante pasó una sombra. –¡Oh, mamá –rogó él–, por favor, por favor, permítemelo! Solo cuesta seis francos y sabes que me gané un franco cuando saqué la nieve con la pala.
Con esto no notó que la madre meneaba la cabeza.
–Víctor, –repuso ella– ¡solo seis francos dices! Seis francos es mucho dinero para una excursión y bien sabes que tenemos que ahorrar. No, Víctor, por más que me duela, no creo que pueda hacer ese gasto.
Los ojos de Víctor se llenaron de lágrimas. Luchaba visiblemente en contra de ellas; sin embargo, su voz temblaba cuando respondió: –¡Y yo que creía tan seguro que me lo permitirías! Será estupendo… queremos ir hasta los Diablerets, y todos pueden ir, sí, todos menos yo. Y comenzó a sollozar fuertemente. –¿Por qué tenemos que ser tan pobres ahora? Es terrible, terrible –se lamentó él, y habría seguido si su madre no le hubiese mirado con mucha tristeza.
–Víctor, ¿no crees que a mí misma me cuesta mucho negártelo? Mira, si pudiese te daría con gusto los seis francos; pero sabes que simplemente no puedo.
Víctor se calló, se quitó su mochila de la espalda y subió lentamente la escalera hasta su pieza del altillo, mientras la señora Falcón entraba en la sala.
Víctor era el único hijo de la viuda de Falcón. Hacía un año había perdido a su padre, quien había muerto a causa de una enfermedad del corazón. Hasta poco antes de su fallecimiento, la familia había vivido en muy buenas condiciones económicas, pues el señor Falcón poseía viñas en Villanueva, en la Suiza francesa, la que le dejaba una muy buena entrada. Había heredado esta propiedad de un tío rico, quien se la había dejado a él porque el hijo del tío, Eduardo, a quien en realidad le habría pertenecido, se había ido a América a los veinticuatro años. Desde entonces se lo daba por desaparecido. A la muerte de su padre, el anciano señor Brunel, no fue posible encontrarlo oficialmente. Solo después que esto quedó establecido, Falcón se decidió a tomar posesión de la herencia, al ser considerado como el único heredero del lucrativo bien.
Poco después se casó. Cuatro años más tarde nació su hijo. Cuando el pequeño Víctor cumplió diez años, inesperadamente apareció Eduardo y exigió la propiedad de su padre. Aunque el derecho estaba del lado de Falcón, como lo confirmaban todos los parientes, conocidos y vecinos, él renunció a favor de Eduardo, prefiriendo morirse de hambre antes que ser llamado un cazador de herencias.
Así Eduardo Brunel con su esposa –una rubia americana– y su hijita de ocho años se mudó a la hermosa casa y se hizo cargo de la propiedad de su padre, mientras Falcón se trasladó a una casita, única herencia que le habían dejado sus padres, tempranamente fallecidos. Sin embargo, no vivió allí mucho tiempo, pues murió un año después del retorno de Eduardo.
De tal manera Víctor Falcón se encontró de pronto en una situación económica muy limitada a lo que le costaba mucho acostumbrarse. Solo por amor a su madre contenía su ira cuando ella le volvía a decir una y otra vez: –Eso ya no podemos hacerlo. Pero en lo íntimo de su ser se había acumulado un gran odio hacia su tío Eduardo y su familia; bien sabía que ellos eran la causa de su pobreza.
Sin embargo, la señora Brunel no tenía la culpa de que su marido hubiese dejado a su primo en la miseria. Ella, una mujer de muy tierno corazón, desde un principio había tratado de evitar este mal, rogándole a su marido: –¡No lo hagas, Eduardo! Nosotros tenemos suficiente dinero para comprarnos otra viña. Mejor es que no vayas a Villanueva; solo nos traerá desdicha si expones a tu primo a la pobreza. Pero Eduardo meneaba la cabeza y se mantuvo firme en su rencor contra su primo. Así se produjo una completa separación entre las dos familias.
Víctor Falcón y Anita Brunel iban al mismo colegio. Era una delicada y tímida niña que no se juntaba fácilmente con otros chicos. No obstante, sentía una especial predilección por Víctor. Este era fuerte, honrado, sincero y muy querido por sus compañeros de escuela; probablemente esto era lo que a ella más le atraía. Él por su parte no correspondía a tal inclinación; al contrario, siempre se comportaba desagradablemente con ella o no la tomaba en cuenta para nada. Anita no se lo podía explicar, ya que no le había hecho ningún mal. No tenía la menor idea de la enemistad entre los padres. Cuando en casa hablaba de Víctor, su padre le decía: –Déjalo, de él no puede venir nada bueno. Es igual que su padre. Si ella le preguntaba a su madre, esta le recomendaba: –Sé muy amable con Víctor; quizás puedas hacer que alguna vez todo se vuelva para bien. Lo que quiere decir tu papá no lo puedes entender y tampoco necesitas saberlo.
Así se hallaban las cosas ahora, cuando Víctor estaba sentado solo en su habitación. Había apoyado la cabeza entre las manos y miraba lóbregamente ante él. Podía ser muy duro, se exasperaba rápidamente y a menudo tenía que luchar contra el malhumor. Ahora también le costaba sobreponerse a su desilusión. –No quiero echarme siempre atrás –dijo duramente. ¡Oh, esos Brunel, ellos tienen la culpa de todo! Lleno de ira apretó los puños. Sin embargo, pronto reflexionó en algo mejor. ¿No le había enseñado su madre que todo viene de las manos de Dios? Sí, su madre, ¡qué buena era ella! Seguramente la había herido; tenía que arreglar esto. Con tal propósito bajó corriendo las escaleras, buscó a su madre, la abrazó y le dijo: –Mamita, no estés triste, seguramente que todo irá bien aun sin la excursión.
La madre no contestó nada. Tan solo apretó a su hijo contra su corazón y le acarició amorosamente la cabeza.
A pesar de todo, a la mañana siguiente Víctor se fue a la escuela con el corazón oprimido. Los niños tenían que traer la contestación de sus padres en cuanto a la excursión y Víctor debía renunciar a ella. Ya no le era fácil desistir de la excursión que tanto le había alegrado; y pensar que encima tuviera que explicar ante toda la clase por qué no podía ir, ¡esto le resulte muy penoso! Por suerte, el maestro no preguntó nada, pero, cuando sonó la campana para ir al recreo, toda la clase lo rodeó y lo asaltó con preguntas.
–¿Por qué no vienes con nosotros, Víctor? ¡Esto seguramente va a ser fantástico! Primero viajaremos con el coche de posta y luego caminaremos hasta el glaciar.
Uno de los muchachos mayores, hijo de un rico campesino, dijo algo burlón: –¿Quizá no tienes dinero? Podría pedirle a mi padre. Tal vez te dé algo.
Víctor lo miró con ira: –No necesito tu dinero –contestó brevemente– y, además, ¡déjame en paz, a mí no me interesa la excursión!
Que esto no era verdad, lo sabía la mayor parte de los alumnos, pero hablaron de otra cosa y se callaron en cuanto a la excursión; todos querían a Víctor y no deseaban ofenderle. Él le había dicho la verdad únicamente a su amigo Walter. Pero este tenía una pequeña hermana que iba a la misma clase que Anita Brunel y, en el camino a casa, dándose importancia, la chiquita le contó a su amiga: –¿Sabes, Anita, por qué a Víctor Falcón no le dan permiso para la excursión? Porque su madre es muy pobre y no puede darle los seis francos para el viaje.
Esto tocó mucho el corazón de Anita. ¡Pobre Víctor! ¡Qué terrible es tener que renunciar a algo tan lindo! En casa, ella lo dijo en seguida a su madre y le rogó: –Mamita, por favor, da también seis francos para Víctor.
La madre estaba dispuesta a hacerlo, pero, vacilante, dijo: –¿Los querrá aceptar Víctor?
Anita la miró con grandes ojos: ¿Por qué no habría de aceptarlos? Esto no lo comprendía, ya que sabía que él tenía ganas de ir.
A la mañana siguiente, cuando Anita iba camino de la escuela, se paró en una esquina y esperó a Víctor. Se movía excitada de un lado a otro mientras pensaba: «Cómo se alegrará él. Desde ahora será más amable conmigo». En esto apareció Víctor subiendo la calle. Rápidamente ella se adelantó, diciendo alegremente: –Víctor, tú también puedes venir ahora a la excursión. Mira, te he traído los seis francos que te manda mamá. Pero Víctor la empujó a un lado y le dijo: –Guarda tu dinero, yo no quiero nada de lo que tu padre nos quitó.
Los ojos de Anita se llenaron de lágrimas y, desilusionada, se quedó mirando a su compañero, quien se alejó velozmente.
* * *
Se acercaba el día fijado para la excursión. Los niños ya habían recibido de sus maestros el programa de la excursión; tanto en la escuela como en casa no hablaban de otra cosa que del proyectado paseo.
Solo Víctor no compartía la alegría de todos. No le demostraba nada de su pena a su madre; por lo menos, así lo creía él. Siempre se esforzaba en tener una cara alegre y nunca más habló de la excursión. Tampoco le mencionó a su madre el ofrecimiento de Anita, un poco porque tenía mala conciencia; en el fondo, Víctor tenía un buen corazón y le daba pena haberse comportado tan duramente al rechazar el dinero de Anita.
Pero la señora Falcón conocía bien a su Víctor. Sabía que él sufría y con gusto habría hecho lo posible para que su muchacho también pudiese ir. Reflexionó mucho, pero siempre llegaba a la misma conclusión: en su actual situación, sería una ligereza gastar tanto dinero en una excursión.
Un día, cuando estaba sentada cosiendo en la sala, golpearon a la puerta y a su «¡Adelante, por favor!» con la mayor sorpresa vio entrar a la señora Brunel. Hasta ese momento las dos mujeres se habían visto fugazmente; ya entonces, la amable manera de ser de la americana había causado una favorable impresión a la señora Falcón. Ahora estaban algo confusas, enfrentándose. La señora Brunel tomó la palabra y con acento americano comenzó a decir: –Seguramente usted se extrañará de que venga a verla. Hace mucho que lo hubiera hecho, pero no sabía… Y se detuvo.
–Me alegro mucho de su visita –dijo la señora Falcón. ¿Por qué habría de separarnos el dinero a nosotras también? Se ruborizó y agregó: –Es suficiente que haya separado a nuestros maridos.
La señora Brunel la miró agradecida. –¡Oh, querida señora Falcón! –dijo ella–, sus palabras me hacen mucho bien. Si usted no me guarda rencor, me quita una preocupación de encima y con el corazón aliviado me animo a expresarle el pedido que me trajo aquí.
–Se trata de nuestros hijos –prosiguió, vacilante. Anita no me deja en paz; le da tanta pena que Víctor no pueda tomar parte en la excursión… Ella me pidió que le diese seis francos para su hijo, pero él los rechazó.
–¿Anita quería darle dinero a Víctor? –preguntó la señora Falcón. ¡Yo no sabía nada de eso! No, no, por supuesto que no debía recibirlo; en eso él tuvo razón.
La visitante puso su mano sobre el brazo de la señora Falcón: –Por favor, escúcheme primero –le rogó. Le conté todo a Anita cuando vino tan triste de vuelta a casa y ahora la niña está extrañamente cambiada. Primero me miró asustada, luego comenzó a llorar amargamente y dijo: «Ahora sé por qué Víctor es así conmigo. Ahora yo tampoco quiero ir a la excursión». Traté por todos los medios posibles de tranquilizarla, pero de nada sirvió. Anita persiste en su decisión: si Víctor no va, ella tampoco. Nosotros la amamos mucho y mi marido está apegada a ella con toda su alma. Querida señora Falcón, ayúdeme para que este asunto tan desgraciado no se interponga entre él y la niña. Acepte de mi parte el dinero para la excursión, por favor, hágalo. Pues, mire usted, si Anita ve cumplido su deseo, se olvidará de este desgraciado asunto y todo podría salir bien.
La señora Falcón había escuchado en silencio y se halló ante un gran dilema. Le pareció muy humillante aceptar dinero de los Brunel. Ya estaba por rehusar, cuando la señora Brunel, quien la había observado con inquietud, le puso el dinero en la mano antes de que pudiera oponerse, la abrazó rápidamente y le dijo: –¿No es cierto? Usted lo hará. Naturalmente, Víctor no debe saber que viene de mi parte. Se lo agradezco, usted es tan buena. ¡Qué feliz va a ser Anita! Y antes de que la señora Falcón pudiera reaccionar, la señora Brunel se había marchado.
Su primer pensamiento fue correr tras su visitante y devolverle el dinero, pero luego lo pensó mejor. Por cierto que era duro aceptar ayuda ajena. Sin embargo, fue ricamente recompensada al ver la radiante cara de su hijo, después de comunicarle que, pese a todo, él podría ir a la excursión. Cuando, temeroso, le preguntó si no sería un sacrificio demasiado grande, ella pudo tranquilizarlo.
No solo en la casa de los Falcón reinaba la alegría aquella noche; también Anita Brunel pudo abrazar a su madre, agradecida ante la noticia de que Víctor podría ir a la excursión, y exclamó feliz: –¡Oh, mamita, cuánto me alegro!
* * *
Por fin llegó el gran día. Ya a las cuatro y media de la mañana los alumnos se reunieron en el patio de la escuela. Todos tenían una mochila sobre sus espaldas. Cada niño tenía que llevar puestos zapatos con suela claveteada; eso era reglamentario; de todos modos, la mayoría no usaba otra clase de calzado. Más o menos cincuenta niños tomaban parte en la excursión. Los maestros les dieron nuevamente algunas instrucciones importantes acerca de cómo debían comportarse y especialmente les previnieron que no debían apartarse del camino.
Poco antes de las cinco se marchó la alegre compañía. Atravesó el pueblo cantando. En todas partes estaban los padres ante las puertas de sus casas, saludaban y hacían señas, y les deseaban que disfrutaran y tuvieran un feliz regreso.
Debieron marchar un buen trecho para llegar a la estación y, después de viajar un rato en tren, llegaron a una parada donde ya estaba la posta compuesta por varios carruajes para llevar a los niños.
Con asombro observaron el gran coche principal, amarillo, con asientos para diez pasajeros. A él estaban enganchados tres caballos a la par, los que llevaban campanillas en sus arreos. Los maestros les explicaron a los niños que era necesario oír de lejos la llegada de la posta, sobre todo en las cerradas curvas de la ruta en las montañas, para poder evitarla a tiempo. El postillón tenía una vestimenta muy especial y una corneta con la cual tocaba una señal particular al partir.
Cada maestro reunió a sus alumnos y los hizo subir a sus respectivos coches. También aquí se entonaron alegres canciones y, llenos de expectación, los niños partieron por la empinada calle que conducía a la hermosa región de las montañas.
Innumerables arroyitos corrían por las empinadas laderas, a veces como espumantes saltos de agua. Después de dos horas llegaron a Le Sepey, donde fueron cambiados los caballos.
Desde Le Sepey la ruta seguía subiendo más aun y el paisaje se hacía más primitivo, solitario y agreste. A un lado de la ruta se abrían profundos barrancos y al otro se elevaban poderosas paredes de roca sobre las cuales apenas crecía algún pasto. Por fin llegaron a un pueblo que se extendía muy a lo largo; su primera parte se llamaba la Murée y la última los Diablerets, situada cerca del glaciar del mismo nombre.
Los niños bajaron en la Murée. Toda la compañía subió hasta el edificio de la escuela que se encontraba al lado de la iglesia y tenía un aspecto acogedor con sus muchos postigos verdes y su galería. El maestro del lugar, amigo de uno de los maestros de Villanueva, recibió a los niños muy cariñosamente. Ellos agradecieron con una canción y luego descansaron en el patio de la escuela, plantado con árboles. En la lejanía se veía brillar el glaciar de los Diablerets, rodeado de altas montañas. A cada rato los niños volvían a mirar hacia el poderoso gigante montañés. Casas de madera, adornadas con flores, se hallaban diseminadas en el largo y angosto valle, en medio del cual serpenteaba un arroyito. Casi eran las once y los escolares sentían hambre, ya que desde el desayuno tomado en sus casas solo habían comido un refrigerio que consistía en fruta y pan con manteca. Con grandes ojos observaban los preparativos que hacían el maestro de la aldea y su mujer, y todos se mostraron entusiasmados cuando finalmente pudieron sentarse a las largas mesas colocadas al aire libre. Después que estuvieron todos satisfechos, los maestros los llamaron para ponerse en camino, pues entretanto ya se habían hecho las doce y en el programa todavía estaba la ascensión a la Palette de Isenau.
Por fin, alrededor de las tres alcanzaron su meta. La subida había sido bastante dura para los más chicos; pero valientemente habían seguido. Además, los maestros habían encargado a los mayores que ayudaran a los más pequeños.
Desde ahí arriba se presentó ante sus ojos un maravilloso panorama. Todo alrededor se elevaban las montañas cubiertas de nieve; los montes Diablerets estaban directamente ante su vista. Era un cuadro sublime que no dejó de impactar ni siquiera a los menores. Ante la visión de este esplendoroso mundo montañoso todos los niños se reunieron alrededor de los maestros y cantaron juntos de todo corazón «Alaba al Señor». Luego se sentaron, estiraron las cansadas piernas y sacaron la merienda de sus mochilas. Pudieron descansar o jugar durante dos horas. A las cinco tenían que empezar el descenso.
El tiempo pasó demasiado rápidamente y pronto se dio la orden de partir. Al comienzo, todos los niños permanecieron juntos como se les había mandado. Pero poco a poco se formaron pequeños grupos, cada vez más distantes unos de otros. Por cierto, los maestros estaban continuamente preocupados por abarcar con la mirada a todos y exhortaban a los más rezagados a no quedar demasiado separados; pero, pese a todo, los niños se desbandaron cada vez más. De repente, un pequeño grupo de seis niños, entre ellos Anita y Víctor, se hallaron completamente separados de los demás. Ellos mismos no sabían cómo se habían quedado tan retrasados y perdido de vista a los demás. Al principio creyeron que los otros solo podían estar tras la próxima curva de la montaña y se dieron prisa; pero, cuando hubieron alcanzado la pared rocosa y la curva que le seguía, no vieron a nadie a la redonda, y tampoco recibieron contestación a su llamado.
–Tú tienes la culpa, Walter –dijo un muchacho de catorce años. Corriste tras el pichón de cuervo y por eso quedamos rezagados.
–¡Oh! ahora no sabemos cuál es el camino y nos hemos perdido –gritó la pequeña Betty y, atemorizada, se prendió fuertemente de la mano de su hermano Walter.
También Anita tenía una cara preocupada. –Y ahora ¿qué? –preguntó, llorosa. Aquí hay dos caminos, y no sabemos cuál es el correcto.
Además de Víctor, Walter y las dos niñas había también dos muchachos de catorce años en el grupo retrasado. El más grande, un fuerte muchacho de cachetes encendidos, dijo burlonamente: –¡Ustedes son unos conejos asustados y tontos! ¿Qué puede sucedernos aquí? ¡Corramos siempre descendiendo y llegaremos abajo!
–También pienso así –asintió su amigo–, solo tenemos que apresurarnos un poco si queremos alcanzar a los demás.
Esto los decidió a partir. Los muchachos grandes comenzaron a correr y les siguieron Víctor y Walter. Este tomó la mano de su hermanita, pues ahora se trataba de dar pasos largos. Nadie se ocupó de Anita. Ella se esforzó por seguirlos, pero el camino era escarpado y muy desparejo. A Anita comenzaron a dolerle los pies. La distancia respecto de los demás se hacía cada vez más grande. Desesperada, llamó, pero nadie miró hacia atrás. Muy temerosa de quedarse sola, lloró silenciosamente. –Walter –llamó ella–, Betty, espérenme, ¡no puedo correr tan rápido! Pero nadie la oyó.
El corazón de Anita latía como para partirse y un inmenso temor se apoderó de ella. ¿Qué pasaría si no lograba alcanzar a los demás? Comenzó a correr tan rápido como podía, pero el sendero era tan escabroso y lleno de pedazos de roca que tenía que tener mucho cuidado para no resbalar y caer por la pendiente que estaba al borde del camino. De repente sus pies resbalaron y ella cayó por encima del pequeño reborde del sendero hacia la profundidad. Profirió un grito estridente, se oyó rodar algunas piedras y luego quedó todo en silencio.
–¿Dónde está Anita? –preguntó Betty. ¿No gritó alguien?
–¿Anita? Ella estaba recién detrás de nosotros –contestó Walter. No debemos seguir corriendo, tenemos que buscarla, tenemos que retroceder. ¡Vengan!
También los dos más grandes vacilaron un instante, pero insistieron en seguir. –Ahora no podemos quedarnos aquí a esperar y menos aun retroceder. Ella nos va a alcanzar, ¿dónde podría estar?
–Entonces sigan corriendo –decidió Walter. Yo me vuelvo y veré dónde está ella.
–Me quedo contigo –se ofreció Betty.
–No, corre tú con los otros y pronto estarás junto a tu maestro. De todos modos no me puedes ayudar si algo le ocurrió a Anita.
Pero Betty se prendió llorando a su hermano. –No, no, me quedo contigo –insistió obstinadamente.
Víctor se quedó un momento indeciso. ¿Qué debía hacer: seguir con los demás o quedarse con su amigo Walter? ¿Podía abandonar a Walter y Betty? Decidido, retrocedió también. Les rogó a Conrado y a Enrique que les dijeran a los maestros que los esperasen y luego corrió con Walter y Betty una parte del camino de vuelta. Juntos empezaron a llamar: –¡Anita! ¡Anita! ¿Dónde estás?
Betty no pudo callarse más y lloró, diciendo: –¡Oh, Walter! si ella ha caído al precipicio…
–¿No será mejor que corramos con los otros para buscar a Anita luego con un maestro? –dijo Walter y tomó a su hermanita de la mano para salir corriendo.
Víctor titubeó y luego dijo, decidido: –Corran nomás; yo me quedo aquí y la buscaré. Uno de nosotros tiene que buscarla inmediatamente; su vida puede depender de cada minuto que pasa. ¡Imagínense si se hubiese caído aquí! –y señaló el lugar donde verdaderamente se había accidentado Anita. Los otros lo miraron aterrorizados. –¿Quieres bajar allí? ¡No, no puedes hacerlo!
–Pero no se la puede dejar tan sola… quizá esté sangrando mucho…
–Tenemos que buscar ayuda. Tal vez haya una cabaña alpina por aquí cerca –propuso Walter.
Víctor reflexionó un momento más. Entonces pensó en su madre, quien a menudo le había dicho: «Ayuda a los demás cuando tengan dificultades y entonces Dios te ayudará a ti». No, sería cobarde dejar perecer a la niñita allá abajo. Pronto iba a ser de noche y no se la podría buscar más.
–Bajaré –dijo, firmemente decidido; Dios me protegerá. Ustedes corran tan rápido como puedan y traten de buscar ayuda. Con cuidado examinó el montón de piedras y comenzó a descender mientras Walter y Betty, presas de tremendo temor, salían corriendo para buscar ayuda.
Víctor tardó un largo rato hasta que por fin llegó junto a Anita. Unas cuantas veces por muy poco no cayó él también, pues las piedras eran muy quebradizas, se soltaban y se deshacían cuando él se apoyaba en ellas. Con espanto vio que la niña yacía en una muy angosta roca sobresaliente. Un solo movimiento de descuido y ella se precipitaría irremediablemente a la terrible profundidad.
–¡Anita! ¡Anita! ¿Vives todavía? –preguntó, espantado.
La oyó gemir.
–Quédate muy quieta, ¡no te muevas! –le recomendó. Voy hacia ti.
Con la agilidad de un gamo bajó hasta ella y se arrodilló a su lado. Estaba muy pálida. Tenía los ojos cerrados y la sangre corría debajo de sus rubios cabellos. A Víctor casi se le paró el corazón de miedo. Tomó la mano de Anita.
–Anita, ¿te duele algo? –le preguntó.
La pequeña suspiró profundamente. –¡Ay, Víctor, yo… yo… ¡ay! mi mamita –susurró ella. Víctor sacó su pañuelo y trató de pararle la sangre con él. Entonces, con cuidado se sacó la chaqueta, la arrolló y la colocó bajo la cabeza de la accidentada. Eso fue muy difícil, pues el lugar era muy estrecho. Víctor pensó febrilmente qué más tenía que hacer. Era imposible dejar a Anita sola, tendida allí, pero ¿cómo podía llegar ayuda alguna? Ya se había puesto el sol.
Víctor juntó las manos y oró: –Amado Salvador, tú nos ves aquí. Por favor, ayúdanos. Amas a todos los niños y nos amas a nosotros, a Anita y a mí también. Diste tu propia vida por todos nosotros, para que fuésemos tus ovejitas. ¡Oh, por favor, ayúdanos!
Entonces dijo para consolarla: –No tengas miedo, Anita, yo me quedo contigo, y no estamos solos; el Señor Jesús está con nosotros. Seguramente que pronto vendrán unos hombres, nos buscarán y nos llevarán a salvo. Walter ya fue a buscarlos.
Anita suspiró profundamente. Apenas abrió los ojos y miró a Víctor con agradecimiento.
¡Verdaderamente no era una bagatela estar sentado así en ese lugar tan extremadamente angosto y permanecer esperando la tan ansiada ayuda!
–No te asustes, Anita, llamaré de vez en cuando muy fuerte para que nos encuentren más pronto –dijo él, y se puso a gritar: –¡Hola! ¡Hola! ¡Aquí estamos!
Como no se oía nada, Víctor también empezó a perder ánimo. Al no tener más su chaqueta y como el sol se había puesto, estaba tiritando mucho. Finalmente volvió a unir sus manos y rogó: –Oh, Señor Jesús, por favor, por favor, ayúdanos ahora. Ya está haciendo frío y hay mucha oscuridad también.
Pero, ¿no había algo por ahí? Víctor escuchó con gran atención. ¿No había oído que le llamaban por su nombre?
–¡Hola! ¡Hola! ¡Holaaa! –gritó él tan fuerte como pudo.
De repente apareció una figura cerca de él, en la pared escarpada, y en seguida un montañés estuvo a su lado atado a una fuerte soga.
–¡Anita, llegaron! Anita, mira: ¡aquí están para salvarnos! –gritó Víctor, aliviado.
Anita trató de enderezarse, pero cayó hacia atrás con un grito de dolor.
–Quédate quieta, Anita. ¡Quédate quieta, no te muevas! Todo está bien ahora. ¡Oh, mira: ahí viene otro! Y ya estaba un segundo montañés junto a los dos niños.
–¿Está muy herida la niñita? –preguntó uno de ellos, preocupado.
–No sé –respondió Víctor–, sangra de la cabeza.
Los hombres no hablaron mucho. –Churi, toma al muchacho –ordenó el que había llegado primero–; yo cargo con la nena. Vayan adelante. Churi ajustó su soga alrededor del cuerpo de Víctor y entonces empezó la trabajosa escalada, mientras el otro se preocupaba por Anita. Ella tenía un brazo fracturado que colgaba inerte. Solo con gran esfuerzo y cuidado consiguieron los arriesgados montañeses subirlos hasta el camino que llevaba al valle. Cuando al fin lo consiguieron, la oscuridad de la noche caía sobre la montaña.
Anita tenía muy fuertes dolores. Los montañeses habían preparado una camilla, sobre la cual acostaron a la niña, pero a cada paso de los que la llevaban, Anita se quejaba, hasta que finalmente perdió el conocimiento.
Fue una triste caminata. Ya era de noche cuando alcanzaron la próxima cabaña alpina y apenas diez minutos más tarde también llegaron dos maestros. Estaban muy excitados y agradecían a Dios que la niña hubiese sido encontrada. Informaron que se había avisado a un médico y que este llegaría en menos de una hora.
Mientras tanto, Anita había sido colocada sobre una cama y con el mayor cuidado la desvistieron para que el médico pudiese revisarla en seguida. La pequeña accidentada se quejaba de dolor, de manera que Víctor, quien esperaba en el patio, no podía retener las lágrimas. Un muchacho del lugar le contó todo lo que había sucedido después que Walter y Betty habían seguido corriendo.
–¿Sabes?, era un camino absolutamente equivocado por el cual anduvieron ustedes –le dijo él. Dos muchachos grandes pasaron por nuestra cabaña y contaron que dos nenas y dos chicos habían quedado muy atrás y venían más despacio. Luego, de pronto vinieron corriendo un muchacho y una niña. La niñita lloraba y el muchacho contó excitado lo que les había pasado a ustedes. Entonces los montañeses prepararon una camilla y la llevaron con todo lo que era necesario y salieron a buscarles. Pensaban que les iban a encontrar, pues conocían el lugar que el muchacho les había indicado; era justamente el más peligroso. Pero a mí me dijeron que debía ir con Walter y Betty lo más rápidamente posible para alcanzar a los otros alumnos y disponer inmediatamente que alguien fuese a buscar al médico y que trajera con él a un maestro. Salimos corriendo lo más rápido que pudimos. Por fin encontramos a los otros alumnos. Estaban todos muy alborotados, pues ya habían notado la desaparición de ustedes y empezaron a buscarles por el otro camino. Cuando Walter lo hubo contado todo, se asustaron más todavía y ambos maestros vinieron apresuradamente conmigo; tres de los muchachos más grandes fueron en busca del médico. Este ha de llegar pronto.
Víctor solo había escuchado a medias, pues oía temeroso las quejas de dolor que provenían del interior de la cabaña y miraba en la oscuridad para ver si aparecía la luz de la linterna del médico.
Por fin percibió una luz en la lejanía. Se acercaba más y más y ahora podía distinguir dos personas. Era el médico con una enfermera a la que había traído para mayor seguridad. Él se puso en seguida a revisar a la enferma. Víctor esperaba mientras el corazón le latía con fuerza. Finalmente el médico dijo:
–El brazo está quebrado; todavía no puedo averiguar si hay heridas internas. De todos modos, la pequeña tiene una conmoción cerebral y por ahora no se la puede transportar. La voy a vendar y después veremos qué hacer. Luego dio algunas indicaciones a la enfermera.
Después de una espera llena de temor, la que a Víctor le pareció que duraba siglos, le llamaron adentro y, terminada la labor, el médico preguntó: –¿Dónde está el pequeño héroe que cuidó tan valientemente a nuestra paciente? Hasta ese momento los maestros habían observado la revisación del médico con indecible temor y solo entonces tuvieron para Víctor palabras del mayor reconocimiento. Cada uno le tendió la mano y alabaron su valor. –¡Eres un muchacho valiente! –le dijo también el médico. ¡Dios te bendiga! Y Víctor se sentía muy avergonzado ante tantas alabanzas.
Para la señora Brunel, llamada telegráficamente para que acudiera al lado de su hijita, siguieron días difíciles, llenos de preocupación y miedo. Después de una semana, Anita fue llevada al valle, pues el cuidado en la cabaña resultaba difícil y el médico había cedido a los ruegos de la madre. Entonces se produjo una tal recaída en el estado de Anita que se volvió a temer por su vida. Pero Dios tuvo piedad. Después de varios días de temor, por fin se pudo tener esperanzas; y Anita necesitó todavía tres semanas más para estar suficientemente repuesta como para volver a casa con sus padres.
Mientras tanto había gran excitación en Villanueva, pues todos los que habían oído hablar de lo ocurrido estaban profundamente impresionados por la salvación de Anita. Todos alabaron a Víctor y especialmente sus compañeros de escuela. Pero su mamá decía: –La honra no es para Víctor, sino para Dios, por cuya misericordiosa ayuda él pudo llevar a cabo su propósito. Luego agregó, dirigiéndose a su hijo: –Fuiste un muchacho valiente, es cierto, pero lo que hiciste era tu deber cristiano, ¿no es así? Bien lo sabes, Víctor, hijo mío.
Y Víctor sabía que su madre tenía razón. Al fin y al cabo, ¿no tenía él una parte de culpa en el accidente de Anita, al no preocuparse por ella cuando no podía seguirlos? Sí, ¿no había deseado a menudo tan solo desgracias para ella y sus padres? Con los demás, él temió por la vida de Anita y se propuso firmemente que de entonces en más no la trataría duramente. Tenía el sentimiento de que ella estaba puesta bajo su protección y cuidado. Siempre había sentido el deseo de tener a alguien a quien querer y proteger.
Cuando Anita volvió por fin, se la veía tan delicada y necesitada de ayuda que el corazón de Víctor latió con más ardor por ella.
Pero lo que todos habían creído imposible, sucedió: el duro corazón del señor Brunel se había vuelto sensible, de manera que fue a visitar a la señora Falcón y, con profundo arrepentimiento, le pidió que le perdonase lo que le había hecho a su primo. Y nadie se alegró más que Anita y su madre; esta siempre volvía a agradecer a Dios por haber escuchado sus ruegos.
Después de mucho resistirse, la señora Falcón aceptó también una parte de la herencia del señor Brunel, lo que evitó que ella y Víctor padecieran necesidades en el futuro. Una cariñosa amistad unió por muchos años a Víctor y Anita.