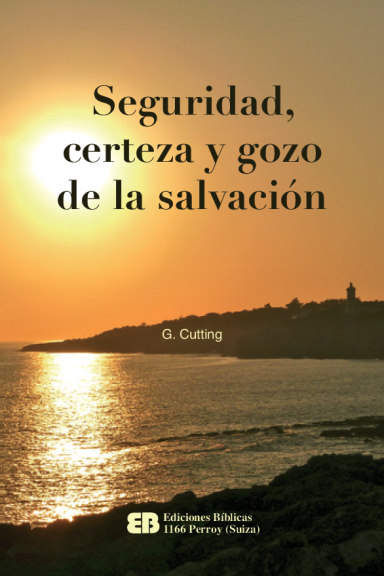El camino de la salvación
¿En cuál de estas tres clases está usted?
«¿En qué clase viaja usted?». He aquí una pregunta que a menudo se oía antes en las estaciones de ferrocarril. Permítame que le haga la misma pregunta porque, considerándolo bien, usted también está viajando de este mundo a la eternidad, y en cualquier momento puede llegar al final. Permítame, repito, que con el mayor interés le pregunte: «¿En qué clase va viajando?». No hay sino tres clases, y le explicaré cuáles son, para que se pruebe a conciencia, como si estuviera en la presencia de Dios, “a quien tenemos que dar cuenta” (Hebreos 4:13).
Podríamos decir que en primera clase viajan los que son salvos de la condenación eterna y saben que lo son. En segunda clase van los que no tienen la seguridad de su salvación, pero desean tenerla. Y en tercera clase viajan los que no son salvos, y que además son completamente indiferentes a tal cuestión.
De nuevo le pregunto: «¿En cuál de estas tres clases viaja usted?». ¡Ah, qué locura sería permanecer indiferente en lo que se refiere a la eternidad!
Hace poco viajaba en tren y vi a un hombre que venía a toda prisa; escasamente tuvo tiempo de sentarse en un vagón cuando ya el tren se puso en marcha.
–¡Cómo tuvo que correr para alcanzar este tren! –le dijo uno de los pasajeros.
–Es verdad, pero he ahorrado cuatro horas; así, pues, merecía la pena correr –respondió jadeante.
¿Está en peligro sin saberlo?
¡Cuatro horas ahorradas! Al oír estas palabras no pude menos que pensar: «Si ahorrar cuatro horas se considera tan importante, ¡cuánto más debería serlo cuando se trata de la eternidad!». Existen millones de hombres inteligentes y previsivos en cuanto a sus intereses en este mundo; pero cuando se trata de los intereses eternos, parece que fueran ciegos; para ellos esto es tiempo perdido. A pesar del infinito amor de Dios por los pecadores, amor manifestado en la cruz del Calvario; pese a la evidente brevedad de la vida del hombre; pese a la terrible probabilidad de encontrarse después de la muerte con el remordimiento insoportable al lado malo de aquella sima que separa a los salvados de los perdidos, pese a todo esto, millones de hombres corren indiferentes a su triste fin, como si no existiera Dios, ni muerte, ni juicio, ni cielo, ni infierno. Si usted es uno de ellos, ruego a Dios que tenga misericordia de usted, y que en este mismo momento le abra los ojos para que reconozca su peligrosa situación, al permanecer en la orilla resbalosa de una desdicha sin fin.
Créalo o no, su situación es sumamente crítica. No deje para otro día los asuntos de la eternidad. Dejarlo para después es un arma de Satanás para engañarlo y perder su alma. Haciendo así, él no solo es «mentiroso», sino también un «homicida». Qué verdadero es el refrán que dice: «El camino de más tarde conduce a la ciudad de nunca». Le ruego, querido lector, que no siga su viaje por ese camino, pues está escrito:
En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación
(2 Corintios 6:2).
La incertidumbre viene de la incredulidad
Probablemente alguien diga: «Yo no soy indiferente al bienestar de mi alma; pero mi problema es la incertidumbre. Siguiendo el ejemplo, podría decir que estoy entre los viajeros de segunda clase».
Pues bien, tanto la indiferencia como la incertidumbre son hijas de una misma madre: la incredulidad. La indiferencia viene de la incredulidad respecto al pecado y a la ruina en que se halla el hombre después de su caída en el huerto del Edén; la incertidumbre viene de la incredulidad tocante al infalible remedio que Dios ofrece, esto es, la perfecta obra redentora de Jesús. Estas páginas van dirigidas especialmente a los que, como usted, desean tener la completa e inequívoca seguridad de su salvación. Comprendo su ansiedad; cuanto más esté preocupado por este tema de suma importancia, más infeliz será, hasta que tenga la seguridad de que realmente es salvo para siempre. “Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?” (Mateo 16:6).
Supongamos lo siguiente: El hijo único de un padre amoroso ha viajado a determinada ciudad, y llegan noticias de que dicha ciudad fue sacudida por un gran terremoto. ¿Quién sería capaz de describir la angustia que la incertidumbre produce en el corazón de aquel padre, hasta que pueda asegurarse, por testimonio veraz, de que su hijo está sano y salvo?
Supongamos este otro caso: Usted se halla muy lejos de su casa, en una noche oscura, borrascosa, y no conoce el camino. Llega a un sitio donde el camino se divide en dos; entonces le pregunta a un transeúnte cuál de los dos caminos conduce al pueblo al cual usted se dirige, y él le contesta:
–Creo que es ese; bueno, siguiéndolo, espero que usted llegue a aquella población. ¿Estaría usted satisfecho con una respuesta tan incierta? Seguro que no; necesita estar seguro de que aquel, y no el otro, es el camino que busca. De lo contrario, a cada paso que dé, aumentarán sus dudas. No debe sorprendernos, pues, que haya hombres que no pueden comer ni dormir tranquilos mientras el problema de la salvación de sus almas esté sin resolver.
Perder los bienes es mucho,
Perder la salud es aun más.
Perder el alma es pérdida tal,
Que no se recobra jamás.
Ahora bien, con la ayuda del Espíritu Santo deseo explicar claramente tres asuntos que, empleando el lenguaje de las Sagradas Escrituras, llamaré así:
- El camino de la salvación (Hechos 16:17)
- El conocimiento de la salvación (Lucas 1:77)
- El gozo de la salvación (Salmo 51:12)
Cada una de estas tres cosas, aunque íntimamente relacionadas, tiene base propia, de modo que puede darse el caso de que una persona conozca el camino de la salvación sin tener la seguridad de ser salva. También puede suceder que una persona esté segura de su salvación y, a pesar de ello, no tenga un gozo constante que acompañe este conocimiento.
El camino de la salvación
En la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento, abundan las figuras o ejemplos de cosas espirituales. Sirvámonos, pues, de una de estas figuras.
En Éxodo 13:13 leemos las siguientes palabras salidas de la boca de Dios: “Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero; y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos”.
Ahora imaginemos una escena que pudo haber ocurrido en Israel hace más de tres mil años. Vemos a dos hombres hablar animadamente; uno es sacerdote de Dios, el otro es un israelita muy pobre. Acerquémonos y escuchemos lo que dicen. Pronto comprenderemos que el asunto es de importancia: se ocupan de un pollino que está junto a ellos.
–He venido a preguntar si se podría hacer una excepción compasiva a mi favor, solo por esta vez. Este animal es el primogénito de un asna que tengo, y aunque sé lo que la ley de Moisés pide en tales casos, espero que se le perdone la vida. Soy muy pobre y me vendría mal perder este pollino –dice el israelita.
Entonces el sacerdote le contesta con firmeza:
–La ley de Dios es clara y no admite dudas: “Todo primogénito de asno redimirás con un cordero; y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz”. Trae, pues, el cordero.
–Pero, señor, ¡no tengo ni un cordero!
–Entonces, compra uno y vuelve, de lo contrario el asno tendrá que morir. Uno de los dos debe morir, si no el cordero, entonces el asno.
–¡Qué tristeza! Todas mis esperanzas se desvanecen, porque soy demasiado pobre para comprar un cordero –contesta el israelita.
Pero, durante el curso de esta conversación, una tercera persona se une a ellos y, después de escuchar el triste relato del hombre pobre, bondadosamente le dice:
–No te desanimes; yo puedo suplir tu necesidad. Tengo un cordero criado en nuestro hogar, no tiene mancha ni defecto alguno (1 Pedro 1:19); nunca se ha descarriado y en casa todos lo queremos mucho; voy por él.
Al poco tiempo regresa trayendo al cordero y lo ponen junto al borrico. Luego lo amarran, derraman su sangre y el fuego lo consume. El sacerdote se vuelve al israelita pobre y le dice:
–Llévate al asno; puedes estar tranquilo porque ya no habrá que degollarlo. El cordero ha muerto en lugar del asno. Por lo tanto, este tiene derecho a ser libre, gracias a tu amigo generoso.
El amigo generoso y el cordero
Este es como un cuadro pintado por Dios mismo acerca de la salvación de un pecador. Por nuestros pecados la justicia divina exige la muerte, el justo castigo. La única alternativa es la muerte de un sustituto aprobado por Dios. El hombre jamás hubiese hallado lo que necesitaba para salir de su desesperada situación; pero Dios lo encontró en la persona de su Hijo. Él mismo proveyó el Cordero. Juan el Bautista, al fijar su mirada en Jesús, quien se acercaba a él, dijo a sus discípulos: “He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29).
Y en efecto, Jesús subió a la cruz del Calvario, “como cordero fue llevado al matadero” (Isaías 53:7); allí
padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios
(1 Pedro 3:18).
“El cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación” (Romanos 4:25). De modo que Dios no quita ni una tilde de sus justas y santas reclamaciones contra el pecado cuando justifica, es decir, cuando absuelve de toda culpa al pecador que cree en Jesús (Romanos 3:26). ¡Bendito sea Dios por tal Salvador, y por tal salvación!
“¿Crees tú en el Hijo de Dios?” (Juan 9:35). «Sí», contesta usted, «como pecador digno de ser castigado he encontrado en Cristo a Uno en quien puedo confiar con toda seguridad. Verdaderamente creo en él». Entonces Dios le atribuye todo el valor del sacrificio de Cristo en la cruz como si usted mismo hubiera sufrido la condenación merecida.
Ah, ¡qué salvación tan admirable! Es digna de Dios mismo. Con ella satisface los deseos de su corazón, da gloria a su amado Hijo y asegura la salvación a todo pecador que crea en él. ¡Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien ordenó que su propio Hijo llevara a cabo esta gran obra y recibiera por ella la alabanza, para que usted y yo, pobres criaturas culpables, no solo alcanzáramos toda bendición al creer en él, sino que además gozáramos eternamente de la bienaventurada compañía de Aquel que nos ha bendecido! “Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos a una su nombre” (Salmo 34:3).
Pero tal vez usted pregunte: «¿Cómo es posible que no tenga la completa seguridad de mi salvación si ya no confío en mí mismo ni en mis obras, sino única y enteramente en Cristo y en el valor de su sacrificio? Si un día me da la impresión de que soy salvo, casi siempre al siguiente día me veo lleno de dudas y todas mis esperanzas son aniquiladas. Soy como un buque atacado por el oleaje que no sabe donde echar el ancla».
Pues bien, voy a explicarle en qué consiste su equivocación. ¿Ha visto alguna vez a algún marino que mande echar el ancla dentro del barco? Nunca, ¿verdad? El ancla siempre se echa fuera, y entonces el buque está seguro. Quizás usted esté convencido de que lo único que le da la salvación es la muerte de Cristo, pero imagina que sus sentimientos interiores son los que le dan la certidumbre.