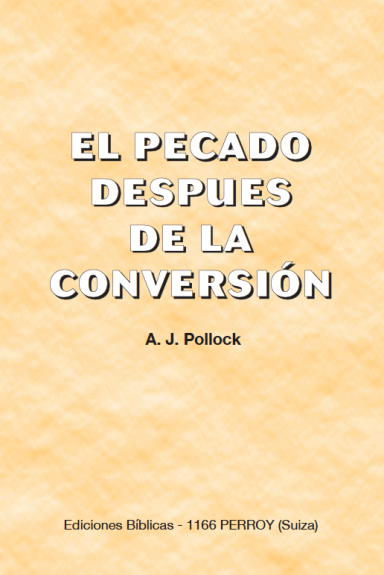El conocimiento de la obra de Dios y la realidad de nuestra vida
El asunto que vamos a considerar es el que más inquieta a los creyentes al principio de su carrera. Se trata de la pérdida de la comunión con Dios, originada después de la conversión, a causa del pecado.
No cabe suponer que un creyente vuelva a hacerse reo o esclavo de un pecado deliberadamente; pero, por desgracia, todos tenemos que confesar que pecamos, y dicha confesión es causa de muchas congojas y honda aflicción para quienes acaban de “nacer de nuevo”. Algunos llegan a preguntarse si al fin de cuentas son realmente salvos. Quisiera llamar seriamente la atención a quienes se han entregado hace poco a Cristo y le conocen como su Salvador personal, y exponerles a la vez algunas verdades que pueden traer verdadera bendición a sus almas. Conviene, pues, leer y meditar las Escrituras — la Palabra de Dios — con atención y cuidado. Una de las características de la época presente es que la gente hace poco uso de sus Biblias.
Como buenos soldados de Jesucristo debemos llevar siempre con nosotros nuestras espadas, hallándonos —como en efecto lo estamos— en este mundo del cual Satanás es el Príncipe, o sea, en el campo enemigo. Pero las Escrituras no siempre han de usarse contra el adversario, sino que nos sirven también para nuestro consuelo, nuestra edificación y enseñanza.
Dediquémonos al Libro más importante
Estamos seguros de que no haremos progresos espirituales si no somos personas dedicadas al Libro más importante y desconocemos, por lo tanto, nuestras Biblias. Dios se reveló a nosotros por medio de un solo Libro, y nuestro privilegio consiste en leerlo, conocerlo y amarlo.
Un día, mientras conversaba yo con una señora que iniciaba su vida cristiana, le dije: —Supongamos que su marido se fuera a otro país y que yo le encontrara allí. Como sé cuánto le gustaría a usted recibir noticias suyas, me pongo a escribirle una larga carta para contarle cómo está su marido, darle toda clase de detalles sobre su vida, sus actividades, sus amigos, etc. ¿Qué haría usted con aquella carta? Ella me respondió: —¡Leerla varias veces desde el principio hasta el final para no perderme ningún detalle! Entonces le repliqué: —Así debemos leer la Biblia. Nos habla de alguien a quien amamos. Cristo se encuentra en ella desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El mismo Señor dijo:
Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí
(Juan 5:39).
Deseo llamarles la atención sobre los versículos 7 y 8 del primer capítulo de la primera epístola del apóstol Juan. Leemos en el 7: “La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado”; y en el 8: “Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros”.
Cuando abrimos un libro como éste (la primera epístola del apóstol Juan), conviene saber a quiénes va dirigido. No cabe aquí la menor duda de que se dirige a los creyentes, a los cristianos. El apóstol, con todo el afecto que caracterizaba al que reclinó su cabeza en el seno de Jesús, los llama “hijitos míos”.
Somos limpios de todo pecado
Consideremos, en primer lugar, el versículo 7: ¿De qué somos limpiados? De todo pecado. Pasemos ahora al 8: “Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros”. ¿Se contradicen estos versículos? Ciertamente que no. Ambos están perfectamente de acuerdo.
—Entonces, ¿cuál es su sentido? —me preguntan. Escuchen: Si vieran una naranja en su planta, sabrían —sin la menor duda— que aquel árbol la produjo. Si tomara una naranja y la pusiera sobre esta mesa, nadie ignoraría que sólo de un naranjo ha podido nacer. ¿Qué es, pues, lo que produce el pecado? Una naturaleza pecaminosa. He aquí el fruto y el árbol. El fruto es el pecado cometido y el árbol es la naturaleza pecaminosa; el fruto son los pecados; el árbol es el pecado o la naturaleza pecaminosa.
Una persona no convertida no es sino un árbol pecaminoso, el que no puede producir fruto alguno para Dios. Supongamos que ustedes tienen en su finca dos higueras silvestres; una de ellas está llena de higos amargos. Al verla sabemos que es una higuera silvestre. Luego nos fijamos en el árbol que está al lado y empezamos a preguntarnos qué clase de árbol será, hasta que descubrimos un pequeño higo amargo, y decimos: —Ésta también es una higuera silvestre. Pero ustedes dicen: —Había solamente un pequeño higo en este árbol, mientras que el primero estaba cargado de frutos.
Así es cómo la gente habla de los pecados. Un hombre que se embriaga, que maltrata a su mujer, y comete todos los pecados que los Diez Mandamientos condenan, es como la higuera silvestre llena de frutos amargos; es un pecador cargado de maldad y de pecados.
Otro que acostumbra ir a los «servicios religiosos», leer obras de devoción y recibir los sacramentos, es tan pecador como el primero, aunque fuese reo o culpable de un solo pecado:
Porque la paga del pecado es muerte
(Romanos 6:23).
Ambas higueras eran silvestres, lo mismo la una que la otra.
No hay diferencia: todos somos culpables
“Todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23).
Frente a este cuadro realista de la condición humana, la Palabra de Dios nos revela también la gracia manifestada en Cristo Jesús: “En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados” (1 Juan 4:10). “Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras”. Por lo tanto, todos los que hemos aceptado realmente a Cristo estamos purificados y libres de los pecados.
Esto va dirigido a los cristianos:
La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado
(1 Juan 1:7).
Ahora fíjense ustedes en que la obra de Cristo en la cruz satisfizo a Dios de una vez para siempre. Los pecadores salvados jamás serán condenados. Así lo dice la Escritura en el evangelio de Juan 5:24: “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida”. “No vendrá a condenación”, la Palabra de Dios presenta esto como un hecho incontrovertible.
Noten esta lección sobre la maravillosa eficacia de la obra de Cristo: “Hecha una sola vez”. Esta expresión se repite varias veces en la epístola a los Hebreos (véase 7:27; 9:11-12, 26-28; 10:11-14) y también usada por el apóstol Pedro:
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios
(1 Pedro 3:18).
La salvación es, a los ojos de Dios, un asunto concluido, desde el momento en que una persona, con toda su flaqueza y pecado, pone toda su confianza en el Señor Jesucristo y en su obra consumada.
Perfeccionados para siempre
Veamos Hebreos 10:14: “Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados”. Esto no quiere decir que se haya quitado por completo el mal del corazón del creyente, ni que éste nunca volverá a pecar. La obra de Cristo es tan maravillosa, y Él llevó tan plenamente sobre sí nuestras culpas, que Dios no volverá a suscitar la cuestión de nuestros pecados. Las puertas del infierno fueron cerradas de una vez para siempre hasta para el más débil creyente en Jesús. Tenemos, sin embargo, que considerar el otro aspecto:
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros
(1 Juan 1:10).
Hay algunos cristianos que creen en lo que llaman «la perfecta santidad» o «la completa santificación». Dicha doctrina no se halla en la Escritura. Afirman que la raíz del pecado fue completamente desarraigada de sus corazones y que se hallan poseídos de una perfecta santidad.
Un célebre predicador que creía en esta teoría llevó a un colega suyo a ver a un individuo que, según él decía, había alcanzado tal estado. Allí, el segundo predicador tuvo que lavarse las manos y, tomando la palangana, echó el agua al rostro de aquel de la «perfecta santidad». El hombre mostróse muy irritado y hasta empezó a insultarle… probando así que la raíz del pecado no le había sido arrancada. La carne es carne y nunca podrá ser otra cosa.
La mala naturaleza continúa existiendo
Según la Escritura, la mala naturaleza no se desarraiga después de la conversión; sigue existiendo. Sin embargo, también es cierto que no seremos juzgados. Somos justificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Entonces ¿podemos pecar a nuestro capricho? Si el hombre, una vez que está en Cristo lo está para siempre, entonces —dicen algunos— los creyentes pueden pecar libremente.
Este concepto falso y engañoso fue previsto hace cerca de dos mil años en la epístola a los Romanos. El corazón humano era en aquel tiempo el mismo que hoy. Leemos: “¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?” (Romanos 6:1). Oigan la enérgica respuesta: “En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?” (v. 2). Quien cree que puede hacer la voluntad de la carne después de su conversión, debe escuchar la solemne instrucción de este versículo.
Ahora escuchen con atención. Si poseemos una naturaleza pecaminosa, que no se desarraiga cuando uno se convierte, ¿cómo es que los cristianos queremos vivir una vida santa? Porque Dios nos da una nueva naturaleza. En 2 Pedro 1:3-11 leemos que somos hechos participantes de la naturaleza divina. Cuando Nicodemo se presentó a Jesús, a pesar de su moralidad y de su conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento, como así también de su condición de maestro de la sinagoga, el Señor Jesucristo le dijo en Juan 3:3, 7:
El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios… No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.
El creyente ha nacido de nuevo
Ahora bien, una persona que es verdaderamente cristiana ha nacido de nuevo; y el deseo de su naturaleza es llevar una vida santa que agrade a Dios. Hay dos cosas en el cristiano: una naturaleza mala y corrompida —la carne— y el Espíritu Santo. La una se opone constantemente al otro, resultando de esto que no hacemos las cosas que de otro modo llevaríamos a cabo:
Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis
(Gálatas 5:17).
Si andamos en el Espíritu, no satisfacemos los deseos de la carne. Sin embargo, nos conviene saber cómo, por lo general, el Espíritu consigue su propósito de dominar a la carne. No es por ocuparnos de ella ni de sus tristes efectos, sino como dice el Señor Jesucristo: “Él me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber” (Juan 16:14). Así, mediante el Espíritu, ocupados nuestros corazones por Jesús, por su amor, por sus sufrimientos y por su muerte, nos sentiremos reacios a practicar cosa alguna que pueda entristecer el tierno corazón de nuestro mejor Amigo.
Hay dos cosas que conviene distinguir siempre. En primer lugar, tenemos la obra redentora de Cristo, hecha fuera de nosotros en la cruz del Calvario hace más de diecinueve siglos; y de esa obra perfecta depende nuestra salvación, desde el principio hasta el fin. Tenemos, después, el poder del Espíritu de Dios dentro de nosotros, el que nos capacita para progresar en la carrera cristiana. Estas dos cosas son las que siempre debemos tener presentes:
- La obra hecha fuera de nosotros, de la cual depende nuestra salvación.
- La obra hecha dentro de nosotros, de la que depende nuestro progreso espiritual.