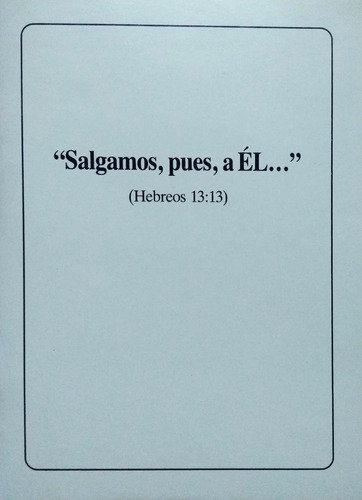El campamento
Cabe temer cierta confusión en la manera de considerar lo que la Escritura nos dice acerca del campamento de Israel. La historia de este pueblo ofrece tantas analogías como contrastes con nuestra propia posición, tal como lo muestra, en particular, la epístola a los Hebreos, y nosotros debemos tomar en cuenta tanto las unas como los otros.
Es importante, para ello, captar bien, por una parte, los principios morales válidos para todos los tiempos y, por la otra, los rasgos propios de las economías sucesivas, a fin de no volver a cosas perimidas y, en cambio, extraer de ellas el provecho tenido en vista al sernos relatadas.
Los pasajes de la Escritura en los cuales se encuentran las expresiones “fuera del campamento” y “en el campamento” (principalmente Éxodo 33:7-11, Números 11:24-29; Hebreos 13:11-13) nos ponen frente a tres situaciones diferentes en las que hay para nosotros tres lecciones que se complementan.
En todos esos pasajes el punto capital es la presencia de Dios, pues lo que cuenta para el fiel es hallarse en el lugar en que se encuentra Dios.
El Tabernáculo de reunión fuera del campamento
El campamento del pueblo conducido por Moisés había estado bajo los cuidados de la gracia divina desde la salida de Egipto hasta el Sinaí. A continuación ese pueblo había recibido la ley moral (Éxodo 19 al 24) y se había comprometido a cumplirla. Sin embargo, viola su mandamiento primero y fundamental cuando Moisés está aún en el monte para recibir allí las ordenanzas escritas y todo el detalle de la organización del culto terrenal del que debía encargarse la nación puesta aparte de todas las demás. Al volver al campamento, Moisés ve el desorden idólatra y el becerro de oro; entonces quiebra las tablas de la ley, se pone a la puerta del campamento y allí congrega a los levitas para ejecutar un juicio inmediato. Luego sube a Jehová a fin de interceder. A su regreso, estando aún en la incertidumbre en cuanto a lo que Jehová iba a hacer (pero, sin embargo, compenetrado del sentimiento respecto de la gloria de Dios), toma una tienda, la levanta “lejos, fuera del campamento” y la llama “tabernáculo de reunión”, nombre este que Jehová ya le había señalado para ese lugar “santificado con su gloria”, en el cual, según su ley, Él quería habitar entre su pueblo (Éxodo 29:43-45). Todos los que buscan la presencia de Jehová salen hacia ese tabernáculo, fuera del campamento. La presencia de Jehová está allí. Él habla a Moisés y le declara que consiente en hacer subir al pueblo. Moisés volvía al campamento para cumplir su oficio de mediador ante el pueblo, mientras Josué –en quien se ha visto una figura de Cristo en Espíritu– “nunca se apartaba de en medio del tabernáculo” (Éxodo 33:11).
De manera que el pueblo, aunque haya merecido ser destruido, subsiste porque Jehová es fiel a su Palabra, a sí mismo; pero queda planteado el principio permanente de la separación respecto de la iniquidad: Dios no puede asociar su Nombre a la deshonra. Únicamente después de haber establecido esta separación, Moisés recibe las instrucciones de Jehová con relación a sus nuevos designios acerca de su pueblo: Israel es objeto de sostén y misericordia, pero, como tal, es nuevamente colocado bajo la ley. No pudo cumplirla anteriormente; instruido por la terrible experiencia pasada, ¿la cumplirá en lo sucesivo?
En vista de tal puesta a prueba –que es la del hombre en general– el campamento de Israel es establecido “alrededor del tabernáculo de reunión” (Números 2:2).
El campamento alrededor del Tabernáculo de reunión (Libro de los Números)
El Tabernáculo terrenal, llamado ya, como acabamos de verlo, “tabernáculo de reunión” en las instrucciones recibidas por Moisés en el monte, antes del becerro de oro, toma pues su lugar en el interior del vasto campamento del pueblo de Israel, así este acampe o se desplace por el desierto.
Este campamento, en realidad, está constituido por los cuatro “campamentos” señalados en Números 2, cada uno compuesto por tres tribus reunidas bajo una misma bandera. “Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera” (cap. 1:52; 2:17, 34), cuyo conjunto de campamentos era expresamente llamado “el campamento” (cap. 5:3). “Dando frente al tabernáculo de Reunión, acamparán en su derredor” (cap. 2:2, V. M.) pero “a distancia” (como lo aclaran además otras versiones).
Únicamente los levitas acampan inmediatamente “alrededor del tabernáculo del testimonio” (cap. 1:53). “El campamento de los levitas” está “en medio de los campamentos” (cap. 2:17), asociado así a ese tabernáculo. En esta área central se ubican Moisés, los sacerdotes y todos los levitas que guardan, sirven y transportan el tabernáculo y sus santos objetos.
Jehová está allí, separado del pueblo, oculto tras el velo del Lugar Santísimo, pero la nube de gloria manifiesta su presencia. Alrededor y dentro del tabernáculo se desarrollan los ritos y ceremonias del culto, especialmente los del día de las propiciaciones. Ellos son indispensables para mantener las relaciones de Jehová con su pueblo, en su paciencia para con los pecados pasados (Romanos 3:25) y en virtud del futuro sacrificio de Cristo. Dios consiente en permanecer allí por gracia. La redención operada en la Pascua y en el mar Rojo, al igual que el perdón gubernamental concedido después del becerro de oro, adquieren así, se puede decir, su más precioso valor; pero también la responsabilidad del pueblo en cuanto a cumplir la ley viene a ser mayor y el ministerio de este primer pacto será un ministerio de muerte y condenación para el hombre, cuyo carácter desesperado revela (2 Corintios 3).
Sea como fuere, Dios tomó «lugar en medio de las tribus para ser allí guardado –si uno puede osar expresarse así– y honrado», como lo dijo un siervo del Señor. El significado simbólico que para nosotros revisten esas relaciones, aclarado por el Nuevo Testamento, es rico en enseñanzas. Sin cesar él nos lleva a Cristo, de quien nos hablan el tabernáculo, los altares, el arca, el velo, el candelero, la mesa, los sacrificios, el servicio, la marcha. Y el campamento mismo es una notable figura del actual pueblo de Dios, es decir, de la Iglesia que atraviesa este mundo para arribar a su patria celestial. Por eso los capítulos que hablan del orden, de la congregación y de la marcha del campamento tienen un gran alcance práctico para nosotros, a punto tal que no podríamos descuidarlos sin sufrir el consiguiente perjuicio.
Todo en él habla de gracia, pero también de santidad. “Tu campamento ha de ser santo”, porque Jehová tu Dios habita en él; Él “anda en medio de tu campamento” (Deuteronomio 23:14). Por eso las diversas impurezas –imágenes del pecado manifiesto– debían ser llevadas “fuera del campamento” (v. 9-14). Por esta misma razón, “para que (los hijos de Israel) no contaminen los campamentos de aquellos en medio de quienes yo habito” (Números 5:3, V. M.), la habitación del leproso y de todo hombre impuro estaba fuera del campamento, ya fuese permanentemente (Levítico 13:46; Números 5:1-3; Deuteronomio 23:10) o temporariamente (Números 12:15). Y cuánto más solemne aun es pensar que, a causa de la santidad de esta presencia de Jehová, “los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento” (Hebreos 13:11). Cristo debió sufrir el abandono de Dios, quien “por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él” y fuera establecida una relación entre Dios y el pecador vuelto adorador.
Dado que el campamento de Israel es una figura de la Iglesia1, resulta comprensible que las exhortaciones a guardar la santidad práctica y colectiva de esta sean frecuentemente ilustradas en las epístolas por el recuerdo de prescripciones de la ley, pese a que nosotros no estamos sometidos a ellas.
La santidad conviene a tu casa, oh Jehová
(Salmo 93:5).
La separación respecto del mal es un principio tan imperioso como el día en que Moisés levantó el tabernáculo de reunión lejos de un campamento manchado por la idolatría y condenado.
Lamentablemente, en el campamento, reorganizado en torno a este tabernáculo, se produjo lo que la carne siempre produce: surgen murmuraciones, estalla la rebelión y desórdenes de toda clase marcan la historia del pueblo a través del desierto. ¿No se ve, desde el capítulo 10 de Números, cómo el conductor deja aparecer un decaimiento, y cómo otros más acentuados debieron ser referidos acerca de él? (cap. 11:20). Pero ¿qué decir de las faltas del pueblo a todo lo largo de su ruta? Es hermoso, por cierto, ver cómo triunfa la soberana gracia de Dios. Si bien la fe de Moisés sufre un eclipse, el arca, en camino hacia Canaán, deja el lugar que inicialmente le había sido asignado para el trayecto y precede al pueblo a fin de buscarle un lugar de descanso (cap. 10:21, 33); y el orden del campamento erigido en ese lugar de descanso sigue siendo el previsto por Dios. A ojos de Jehová, el pueblo por entero sigue estando revestido de la hermosura que confiere la gracia: “¡Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob!” (Números 24:5) ¿Hay algo más maravilloso que esos oráculos de Balaam cuando “vio a Israel alojado por sus tribus”? (cap. 24:2). Por eso “lo que ha hecho Dios” será celebrado “a su tiempo” al final del viaje de ese pueblo que “entre las demás naciones no será contado” (cap. 23:23, 9, V. M.). La responsabilidad de este pueblo y de cada uno de los que lo componen ¿disminuyó? Al contrario (cap. 25). Pero la fe es concitada a ver las cosas como Dios las ve y a ser celosa de la santidad del campamento del pueblo de Dios. Fineas lo comprendió y obró en consecuencia.
Como Israel, aunque más privilegiada que él, la Iglesia vista en el mundo fracasó lamentablemente. Perturbada, dividida, infiel a su misión –tanto ella como sus conductores– vino a ser la “casa grande” de 2 Timoteo 2. Pero también como Israel, al cual Dios verá como Su pueblo alrededor de Su tabernáculo, ella no dejó de ser, a ojos del mismo Dios, Su casa. Si bien el juicio comienza por ella (1 Pedro 4:17), es un juicio disciplinario, mientras que llegará el día en que el “ardor de su ira” (Apocalipsis 16:19) se abatirá sobre aquella que no será más que una profesión apóstata. Pero, mientras el Señor deja a su Esposa en la tierra, confiere el título –aunque usurpado– de Asamblea2 al conjunto de lo que lleva su nombre, por más que Él castigue, humille –para llevar al arrepentimiento– y anuncie el juicio sobre lo que va a ser Babilonia la grande, pero que no lo es aún mientras esté Aquel que detiene, es decir, el Espíritu Santo.
“Conoce el Señor a los que son suyos” en el vasto campamento de la cristiandad del cual los verdaderos creyentes –fieles o no– forman parte, mezclados con los profesantes sin vida. El fiel ve siempre al conjunto como la casa de Dios, arruinada por el hombre, lamentablemente, pero sobre la cual el Señor reivindica sus derechos, la casa de Dios a la cual conviene la santidad y en la cual uno no se conduce a su antojo (1 Timoteo 3:15). Como no le es posible salir de ella ni volver a ponerla en orden, el fiel tiene la responsabilidad de mantener en ella tal santidad en la medida en que ello le concierne. Como desde el tiempo de los apóstoles, “todo aquel que invoca el nombre de Cristo” es exhortado a apartarse de iniquidad en su conducta personal y en sus relaciones eclesiásticas (2 Timoteo 2:18-19).
Por otra parte –y así tocamos el punto esencial– cualquiera sea la confusión presente hay un lugar, el lugar, en el cual Dios asegura su presencia, y ese lugar es siempre el mismo desde el comienzo. No está fuera de la casa grande, pero no es conocido por todos en esta casa grande. Debería ser el lugar de reunión de todos los creyentes, así como el servicio de los sacerdotes y de los levitas solo podía efectuarse en el tabernáculo de reunión, y hoy en día todos los creyentes son sacerdotes y levitas. El hecho de que no todos estén donde deberían estar no cambia absolutamente nada en cuanto a la subsistencia del lugar asignado a los adoradores y a los servidores. Tanto hoy como al comienzo de la Iglesia no hay más que un lugar para acercarse en conjunto a Dios, para invocarle y rendirle culto: allí “donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”, dice Jesús. Solamente allí puede discernirse y expresarse la unidad del pueblo de Dios. ¿Podría haber otro centro? Es también el lugar asignado como punto de partida de todo servicio –sea en la Iglesia, sea en el mundo–, como así también de todo combate victorioso.
El Espíritu sopla de donde quiere, pero nosotros tenemos que ocupar el lugar “con los que de corazón limpio invocan al Señor”, convocados a encontrarse en la tierra para seguir en común lo que la Iglesia toda debería seguir con un mismo ánimo: “la justicia, la fe, el amor y la paz” (2 Timoteo 2:22). Eldad y Medad pudieron profetizar en el campamento de las tribus, pese a no haber obedecido la orden de salir con Moisés para ir al Tabernáculo de reunión (Números 11:24-29). Tengamos, respecto a ellos, los sentimientos de Moisés y alegrémonos de esta acción del Espíritu Santo, del mismo modo en que Pablo se gozaba de saber que Cristo era anunciado, así fuese con espíritu de contención, pero no abandonemos el lugar en que el Señor nos quiere. No es cuestión de superioridad sobre otros, sino de obediencia. ¿No deberíamos sentirnos dichosos de reconocer los derechos de Cristo y de experimentar cuán fiel es Él al gozar de la infinita bendición de Su presencia, cualquiera sea el presente estado de cosas? Bendigámosle por poder aún hallarle.
Sin el Tabernáculo y sin Dios morando en él, el campamento de Israel solo habría sido un conjunto –de rebeldes y de tiendas impuras– por el cual Él no se habría preocupado especialmente. Sin la presencia del Señor asegurada de la misma manera que en el tiempo de los apóstoles, la cristiandad sería Babilonia (confusión). Por más que ella, en su inmensa mayoría, ha querido permanecer ciega acerca de ese grave hecho, Cristo y su Espíritu se encuentran aún en medio de ella y no en otra parte, sea el judaísmo, el islamismo o cualquier otra religión. Allí se cuenta con todos los recursos que tal presencia implica para la fe. Pero de ninguna manera esa presencia sella con su aprobación todo lo que allí se hace y todo lo que allí se encuentra. Al contrario, ella pone en evidencia las obras del hombre y todos esos caracteres del mundo que, introducidos en la Iglesia, reclaman la disciplina y acarrearán el juicio. Las epístolas a las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3 lo muestran con gran fuerza. Esta presencia impone al fiel la necesidad de separarse de lo que de hecho la niega y embauca a las almas con prácticas y formas religiosas vacías, adaptadas a este mundo pero incompatibles con el título de extranjero aquí abajo que ostenta el cristiano. Y encontramos ahora la orden de Hebreos 13:13:
- 1N. del A.: Es bueno recordar aquí el distingo que es necesario hacer entre la Iglesia (o asamblea) de Dios y la cristiandad: 1) La Iglesia verdadera, actualmente en la tierra, pronto será introducida, gloriosa, en el cielo. Ella está compuesta por todos los creyentes –y por ellos solos–, miembros del cuerpo de Cristo, unidos a Él por el Espíritu Santo, piedras vivas de la casa que Cristo edifica (Mateo 16:18; Efesios 2:21). Ella es una según la unidad de Efesios 4:4. Es reconocida por Dios, pero, a los ojos de los hombres, ya no es discernible aquí abajo en su integridad, debido a su dispersión en el seno del mundo profesante. Se podría hablar de Iglesia escondida, interior. 2) La profesión cristiana, la cristiandad en su conjunto, lo que se llama Iglesia profesante o responsable, la casa efectivamente confiada a la responsabilidad del hombre (1 Corintios 3:12-15) y arruinada por él. Ella es una según la unidad de Efesios 4:5, totalmente exterior, la de la profesión, y ella es responsable de prevalerse así del nombre de Cristo. Engloba a la Iglesia verdadera, pero, tan pronto como esta sea arrebatada al cielo a la venida del Señor, la profesión sin vida permanecerá sola, consumará su apostasía y será consumida por el juicio.
- 2N. del T.: Los términos “iglesia” y “asamblea” son equivalentes. El de “asamblea” tiene la ventaja de que su forma recuerda su significación más íntima, frecuentemente perdida de vista con la palabra “iglesia”. Además, este último término puede prestarse al equívoco, por cuanto de él se prevalen denominaciones religiosas particulares y hasta se lo asocia a la mera construcción física de un recinto religioso.
Salgamos, pues, a él, fuera del campamento
En realidad no hemos sido llevados a cosas visibles, terrenales, ni a valores mundanos. El tiempo de servir en el Tabernáculo erigido por el hombre ha pasado. Las figuras han cedido su lugar a la realidad.
El campamento levantado alrededor del tabernáculo –aunque a distancia de él– nos enseña muchas cosas, pero cuidémonos de conservar la figura en lugar de adoptar lo que ella representa. La Iglesia debe aprender de ese símbolo, pero no podría estar identificada con él. El Tabernáculo terrenal –habitación visible de un Dios presente pero oculto– cumplió su cometido, y lo propio ocurrió con el campamento de las tribus que lo rodeaban.
Ese tabernáculo era “figura y sombra de las cosas celestiales”; todo lo vinculado a él solo constituía “figuras de las cosas celestiales” (Hebreos 8:5; 9:23). Cristo vino,
Se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre (cap. 8:1-2),
y nosotros somos invitados ahora a entrar por medio de Él en las realidades celestiales para gozar por la fe de esos “bienes venideros” de los cuales la ley solo tenía “la sombra…, no la imagen misma de las cosas” (cap. 10:1).
La cruz determinó la caducidad de todo el sistema de la ley. Si bien el templo mismo no fue destruido de inmediato –sino después de un tiempo que la paciencia de Dios acordó al pueblo para que se arrepintiera y aceptara a Cristo (lo que no hizo)– el sistema estaba abrogado desde el rechazo de Cristo (“mi casa” de Mateo 21:13 vino a ser “vuestra casa”, dejada desierta, en Mateo 23:38). De modo que ni un edificio terrenal, ni un campamento organizado a su alrededor, ni ceremonias, ni sacrificios, ni un cuerpo especial de sacerdotes pertenecen a la dispensación cristiana. Únicamente Jesucristo, el mismo ayer, y hoy, y por los siglos, reemplaza a todas las sombras:
El cuerpo es de Cristo
(Colosenses 2:17).
“Hacia Él” nos es preciso ir. ¿Dónde está?
Él “por su propia sangre entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo”. Allí es “gran sacerdote sobre la casa de Dios”; “acerquémonos”, pues, entremos en el santuario, en la presencia misma de Dios, por camino nuevo y vivo. Pero “Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta”, fuera del campamento, allí donde eran quemados los cuerpos de los animales cuya sangre era llevada, por el pecado, al Lugar Santísimo. “Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio”.
Notemos bien que no se trata sencillamente de separarnos de un mal que manche ultrajantemente al campamento, como en Éxodo 33, sino que implica romper con toda religión que se apoye en bases terrenales, así haya sido establecida por Dios, como lo era la religión judaica. Al levantar el tabernáculo de reunión fuera del campamento impuro, Moisés preparaba otro campamento según el pensamiento de Dios, en el cual Él manifestaría su presencia en un tabernáculo hecho de manos. Pero ya no se trata de eso; tales cosas estaban destinadas a pasar, lo estaban desde su instauración, aunque fuese necesaria la experiencia que ellas implicaban. Ese es el profundo sentido de esas figuras (Hebreos 9:6-9). La epístola a los Hebreos insiste en ello y presenta mucho menos la culpabilidad y la decadencia del pueblo judío que la incapacidad del sistema, la “debilidad e ineficacia” del mandamiento (cap. 7:18) a causa del estado irremediable del hombre, estado que Dios conocía perfectamente y en función del cual Él estableció las ordenanzas, consumando la prueba del hombre. Todas esas cosas visibles eran, pues, transitorias y llegaron a su fin con la cruz. Volver a ellas, para los cristianos hebreos, era negar el valor de la obra de Cristo, ignorar que ella abrió el camino al Lugar Santísimo, pretender que se pueda servir al Dios vivo sin que la conciencia sea purificada de las obras muertas, afirmar que Dios acepta un culto ofrecido por el hombre en la carne.
La gran falta de la cristiandad ha sido precisamente organizar un campamento –e incluso muchos– del cual los cristianos han sido exhortados a salir. Ella persiste en conservar las sombras, con desdén por el cuerpo. La necesidad religiosa del hombre natural encuentra en ello su satisfacción, lo que no es otra cosa que proclamar que el hombre es mejorable y adornar el mundo con una religión de la carne. Por eso hay vituperio en el hecho de salir de ella. El espíritu del hombre suplanta al Espíritu de Dios. La única «religión» que Dios ha reconocido (el culto levítico) fue rechazada por Él, pero se pretende continuarla bajo la cubierta del nombre de Cristo, quien la abolió. Ritos, ceremonias, clero, reglas diversas, todo un conjunto de formas organizadas, en resumen, una profesión que se dice cristiana, en la cual se acomodan muy bien los no sellados, los inconversos, es lo que ofrecen, en distinto grado, los campamentos bajo cuyas banderas se reparte la cristiandad, los que tienden tan acabadamente a mostrar hoy en día que en realidad no forman más que uno.
No, Cristo no está en esas estructuras, aunque el alma sincera pero mal esclarecida pueda hallar lo necesario para su propia edificación en algún sistema religioso. En realidad, esa alma goza de Él como “fuera del campamento” sin tener conciencia de ello, pues de lo contrario no alcanza a superar el nivel de una esperanza para esta vida solamente (1 Corintios 15:19), o la condición de María de Magdala al buscar entre los muertos a Aquel que vive. Pero nos dirigimos ahora de la manera más formal a aquellos que por la gracia de Dios han sido enseñados en cuanto a esas cosas y que se sintieran inclinados a volver al campamento. Su responsabilidad sería grande. Se unirían a una profesión sin vida, tal como el judaísmo con su templo, vacío desde que el Señor lo dejó. Sin llegar a recordar a su respecto la solemne advertencia de Hebreos 6, la que se refiere a los apóstatas, se puede decir que ellos querrían tener a Jesús allí donde saben que no está, y ello, en el fondo, porque no querrían llevar su vituperio. Declararían tener aquí abajo una ciudad permanente en lugar de buscar la que está por venir. Elegirían la tierra cuando Dios les abre el cielo.
De modo que, si bien nos es imposible dejar de pertenecer a la cristiandad profesante que aún no es considerada como apóstata y rechazada, y a la cual el Señor le habla todavía como portadora del nombre de Iglesia, debemos “apartarnos de la iniquidad” manifestada en el interior de esta casa grande. Esa es la lección que nos da el campamento considerado como una instructiva figura de la Iglesia, extranjera en el mundo que atraviesa al igual que otrora Israel en el desierto.
Pero, por otra parte, con Cristo, fin de esa ley (Romanos 10:4), tenemos el cumplimiento de las figuras, y desde entonces nada tenemos que ver con la supervivencia de un campamento en el cual Dios no habita más y que se ha integrado a un mundo del cual somos arrancados.
Eso contiene una verdad de alcance general: retomar figuras perimidas es privarse de lecciones para las cuales aquellas nos han sido conservadas, y reedificar las cosas destruidas es constituirse en transgresor uno mismo (Gálatas 2:18). La circuncisión, por ejemplo, es una figura de elevada significación para nosotros, pero, quien la practicara ahora, se separaría de todo el beneficio que hay en Cristo (Gálatas 5:4). Todo cuerpo religioso que tenga el carácter del campamento terrenal, niega el verdadero cristianismo, rebaja la obra de Cristo, desconoce su actual lugar y niega el carácter celestial de la Iglesia.
Si el cuerpo es uno, ¿qué hacer con expresiones como «nuestras iglesias», «nuestra iglesia»? Por un error semejante se hace, de asambleas locales, unidades independientes que tienen su responsabilidad propia y exclusiva, mientras que la unidad del cuerpo implica que la responsabilidad de la asamblea local es la de la Iglesia toda. Una asamblea local independiente de ninguna manera puede pretender ser una expresión de la Iglesia entera.
Un solo Espíritu reúne alrededor del Señor, en su nombre, y no en otra parte. Si la presencia del Señor está siempre asegurada allí donde ella ha sido prometida –y solamente allí– estemos atentos para no alejarnos. Jesús ordenaba que se dejara hacer a quien echaba fuera demonios en su nombre pese a no seguir a los discípulos, pero no dijo a estos que siguieran a tal hombre, y expresa claramente en otro lugar:
El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama
(Lucas 9:49-50; Mateo 12:30).
Si bien Él aún no ha rechazado a la Iglesia responsable, en la que Tiatira, Sardis y Laodicea coexisten con Filadelfia doquier en su medida se ha desarrollado una religión de la tierra, los testigos de Cristo solo pueden “salir, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio”.
Ello fue arduo, por cierto, hace más de un siglo,1 para aquellos que nos precedieron, a fin de adoptar aquella posición, pero resultaron bendecidos. Ahora se nos propone que a nuestra vez tomemos nuestra parte de vituperio, y en todo tiempo “el vituperio de Cristo” constituye “mayores riquezas… que los tesoros de los egipcios”, pero solamente a los ojos de la fe. Quiera Dios ayudarnos a captar y a mostrar claramente que “no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir”.
- 1N. del T.: Este escrito data del año 1963.